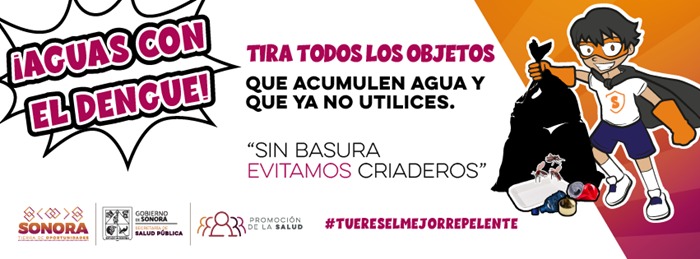Cada vez que en México se habla de reforma electoral, la discusión se polariza de inmediato. De un lado, quienes la presentan como una cruzada moral para “rescatar la democracia”; del otro, quienes la ven como una amenaza directa al sistema. Ambos extremos suelen olvidar algo esencial: una reforma electoral no es buena ni mala por quien la propone, sino por lo que modifica y por lo que pone en riesgo.
Porque sí, el sistema electoral mexicano tiene problemas reales. No es perfecto ni intocable. Hay partidos convertidos en agencias de colocación política, legisladores que cambian de camiseta como si el voto ciudadano fuera transferible, campañas cada vez más costosas y una representación que, en muchos casos, no rinde cuentas a nadie. Ignorar esto sería defender la simulación.
Pero también es cierto que las reglas electorales actuales no nacieron de la nada. Son producto de décadas de lucha contra el fraude, el autoritarismo y el uso patrimonial del poder.
Cada candado, cada órgano autónomo y cada procedimiento existe porque antes alguien abusó de su ausencia. Por eso, reformar sin memoria histórica no es modernizar: es jugar con fuego.
El problema aparece cuando la reforma se plantea desde la lógica del poder y no desde la lógica democrática. Cuando se intenta vender como “austeridad” lo que en realidad es debilitamiento institucional. Cuando se confunde eficiencia con concentración. En democracia, los contrapesos incomodan, pero cumplen una función vital: limitar a quien gobierna hoy y proteger a quién gobernará mañana.
Una reforma electoral responsable debería ir directo a los temas que la ciudadanía sí percibe como fallas del sistema. Por ejemplo, el chapulineo político, una práctica que erosiona la representación y convierte el mandato popular en un cheque en blanco. O la falta de mecanismos efectivos para que los partidos rindan cuentas más allá del día de la elección. O la necesidad de fortalecer la relación entre representantes y electores, hoy reducida a propaganda y eventos simulados.
También debería abrir la discusión sobre la reelección, no como premio automático, sino como un mecanismo condicionado al desempeño, la transparencia y la cercanía con la ciudadanía. Eso fortalecería la democracia. Eso corregiría errores reales.
Lo que no fortalece la democracia es debilitar al árbitro electoral bajo el argumento de que “ya no es necesario”. La historia mexicana demuestra exactamente lo contrario: cuando el árbitro se subordina al poder, la confianza pública se desploma. Y sin confianza, no hay elección legítima, por muy alta que sea la votación.
Además, es momento de decirlo sin rodeos: el problema de la democracia mexicana no es la cantidad de elecciones, sino la calidad de la representación. Elegimos cada vez más, pero seguimos sintiendo que nadie nos representa. El reto no es simplificar el voto, sino dignificar la política. Y eso no se logra recortando instituciones, sino transformando prácticas.
La reforma electoral no debe ser una imposición ni una defensa automática del sistema vigente. Debe ser una conversación amplia, plural y honesta. Con participación de especialistas, partidos, sociedad civil y ciudadanía. Sin consignas. Sin miedo a corregir. Pero con una línea roja clara: no retroceder en derechos ni en garantías democráticas.
Porque la democracia no se defiende repitiendo discursos, sino corrigiendo sus errores.
Y, al final, hay una pregunta que debería guiar cualquier reforma seria:
Quien gobierna hoy debería preguntarse si aceptaría estas reglas estando en la oposición.