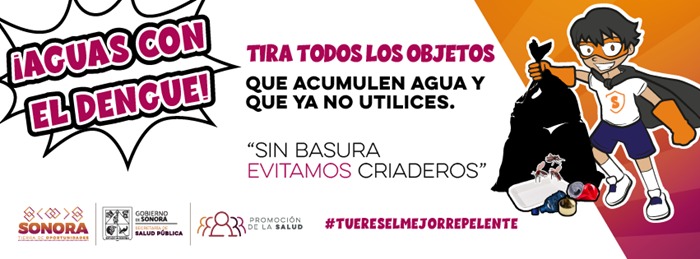El problema no es que Donald Trump careciera de un plan, porque desde luego que lo tenía. El problema es que una vez fracasado su plan A, no existe un plan B. Podríamos discutir si su visión era factible o no, pero mal haríamos en creer que era una ocurrencia o resultado de un mero capricho.
Su idea no era del todo mala para Estados Unidos, pero habría necesitado una precisión quirúrgica para sacarla adelante y no los golpes de mazo con los que intentó instrumentarla. ¿En qué consistía? Aplicar tarifas a la importación de productos de determinados países y asegurar que, en reciprocidad, los norteamericanos no tuvieran ninguna restricción para seguir vendiendo los suyos. En tal caso el beneficio habría sido incuestionable. Una tasa de entre 10 y 20 por ciento habría generado un pequeño incentivo para producir en Estados Unidos o por lo menos captar un impuesto para todo aquel que siguiera importando. Lo más probable es que la diferencia en el precio hubiera sido asumida parcialmente por el exportador extranjero, por el importador en Estados Unidos y por el consumidor. Pero el gobierno habría recibido el 100%. El sueño de Trump es que eso habría arrojado un ingreso extraordinario para las arcas del Tesoro, lo cual produciría dos milagros: equilibrar las atribuladas finanzas públicas y cumplir la gran promesa de disminuir los impuestos para los ciudadanos.
La condición para que una extorsión funcione es que el tributo exigido esté dentro de las posibilidades de la víctima. Trump creyó que la mejor estrategia era aterrorizar al vecindario. Sus pretensiones sobre Groenlandia, la Franja de Gaza, el Canal de Panamá, la ruptura de la alianza con Europa o el abandono de Ucrania pasaron un claro mensaje de los excesos a los que podía llegar el abusador. Trump creyó que con todas estas amenazas tenía el terreno preparado para exigir los gravámenes más severos sin enfrentar alguna resistencia. Sucedió justamente lo contrario. China y Europa anunciaron represalias en una proporción similar a las que demandaba Estados Unidos. Eso dio como resultado el fracaso del Plan A.
La única posibilidad de éxito residía en que los países aceptaran calladamente las tarifas y no existiera ninguna réplica. Trump creyó que la amenaza de doblar tarifas a todo aquel que se atreviera a responder inhibiría cualquier resistencia. Pero una vez que los dos grandes interlocutores, la Unión Europea y China, decidieron gravar a los estadunidenses, el plan era insostenible. ¿Por qué? Porque el resto del mundo no se aplicaría tarifas a sí mismo, solo a la Unión Americana. Súbitamente los productos norteamericanos serían más caros que los de todos los demás; Asia y Europa se harían más competitivos frente al resto de los mercados, comenzando con el comercio recíproco que ahora sostienen. La bonanza de Estados Unidos tiene que ver con el hecho de que el mundo compra sus celulares, sus autos, sus computadoras, sus tenis, sus refrescos y adopta a sus trasnacionales. Lo que Trump desencadenó fue una barrera artificial en el resto del mundo a los productos norteamericanos.
Frente al fracaso el presidente carece realmente de una opción, más allá de ponerle curitas a su plan A. Decidió disminuir el nivel de “extorsión” a todo el mundo, pero sostiene el pulso en contra de China. Quizá habría tenido algún éxito si hubiera optado por esta variante desde el principio (aislar a Pekín). Pero Estados Unidos se ha vuelto un aliado tan poco confiable, que sus socios geopolíticos y comerciales históricos (Europa, Canadá, Japón, Corea y Australia) ahora observan el panorama sin comprometerse. Preferirán tomar decisiones una a una entre los dos gigantes, sabiendo que Trump no esconde su intención de sacar ventaja en cada coyuntura sin importar a quien traicione. Por lo demás, el tema mismo de las tarifas de las que habla Washington cambia día a día, lo cual simplemente hace más incierto cualquier compromiso con la Casa Blanca.
Nadie sabe en qué terminará el tema de los gravámenes. Ni siquiera Trump, que ahora parecería estar tomando decisiones a partir de dos impulsos: las presiones internas que le obligan a recular y la pretensión de ocultar su derrota. El resultado es un panorama de incertidumbre que comienza a generar fisuras en el núcleo mismo sobre el que se basaba la solidez de la economía estadunidense: la fortaleza del dólar y la convicción de los inversionistas del mundo sobre la necesidad de refugiarse en ese país en momentos de crisis.
Se barrunta el fin de una era, sin ninguna claridad sobre lo que sigue.