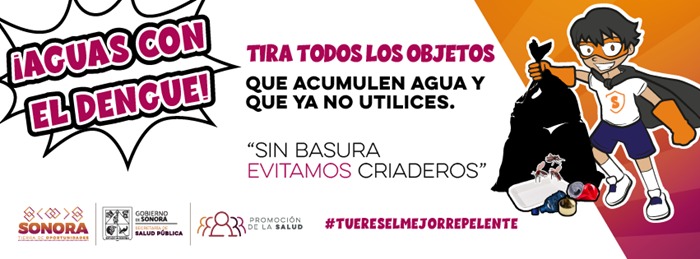El pasado 2 de junio, el pueblo de México respaldó un proyecto de Nación que propone transformar el método de designación judicial para que a partir de ahora se realice mediante elección popular. Desde entonces, la propuesta ha despertado el rechazo de ciertas voces en el debate público, que la califican de una amenaza para la democracia y el estado de derecho.
En esencia, quienes se oponen a la reforma señalan que la carrera judicial garantiza jueces preparados, incorruptibles y regidos por la Constitución. En contraste —afirman sin asomo de duda— la elección judicial conduce a la corrupción de los tribunales, a su captura por parte del crimen organizado y a que sus filas se inunden de perfiles incompetentes regidos por el aplauso popular. Así, presagian la destrucción de la independencia judicial, la protección de los derechos humanos, la certeza jurídica y la paz social.
Como se advierte, quienes difieren del mandato popular enaltecen un método de selección por encima de otro. Mientras que la carrera judicial es “garantía” de un Poder Judicial independiente, la elección judicial conduce a su destrucción irremediable.
Lo cierto es que este es un falso dilema. Ningún método de selección es perfecto, ni garantiza por sí mismo un Poder Judicial independiente y eficaz. Por tal motivo, ni la democracia constitucional, ni el derecho internacional de los derechos humanos privilegian un método de selección por encima de otro. Lo que exigen es un Poder Judicial independiente, que trate con igual dignidad a todas las personas, y que no responda a los intereses de una élite particular, sino a la Constitución y al bienestar general. Un sistema de justicia imparcial, que decida los casos sin importar el origen o la posición de quienes acuden a los tribunales: ese es el anhelo del constitucionalismo y la verdadera medida de la legitimidad judicial.
En México, a pesar de los esfuerzos por construir un sistema profesional de carrera judicial, no hemos logrado consolidar al poder judicial autónomo y cercano a la gente que anhelamos. Aún imperan el nepotismo, las redes de influencia, la corrupción y numerosas barreras al acceso a la justicia. En consecuencia, resulta legítimo que la ciudadanía busque adoptar alternativas para construir un Poder Judicial distinto, en lugar de insistir en las mismas fórmulas de siempre.
Esas alternativas no son una aberración, ni una extravagante ocurrencia, como sostienen quienes se oponen a la reforma judicial. En Estados Unidos, por ejemplo, la elección judicial existe desde la primera mitad del siglo XIX y actualmente tiene lugar en por lo menos 43 de sus 50 entidades federales. Además, los procesos de elección popular no se limitan a cargos inferiores o juzgados de cuantía menor: hoy 38 entidades federales de la Unión Americana eligen a los integrantes de sus cortes supremas mediante el voto popular.
Lo cierto es que, como lo reconoció la Corte Suprema de Estados Unidos al resolver el caso White, las y los jueces habitualmente crean derecho al emitir sus decisiones, y lo hacen a partir de ciertas ideologías y preconcepciones del mundo. En el mismo sentido, nuestra Constitución admite distintas visiones para responder a la diversidad de perspectivas que caracteriza a una sociedad plural como la nuestra. En consecuencia, es legítimo abrir las puertas para que la sociedad tenga una participación directa en la evaluación y designación de sus jueces.
Ello no quiere decir que a partir de ahora las personas juzgadoras van a decidir con base en preferencias personales, sacrificando la integridad que les demanda su función. Tampoco significa que su legitimidad va a depender de complacer a ciertos sectores de la sociedad. Aunque la elección les otorga un primer impulso de confianza social, están obligados a construir y mantener su legitimidad en el tiempo. Ello solo puede lograrse mediante decisiones sólidas y bien argumentadas, resolviendo a partir de los hechos y el derecho aplicable, pues la reforma cambia el método de designación, pero de ningún modo altera la naturaleza de su función.
El método de designación judicial no es un fin en sí mismo. No es la solución, ni la muerte de nuestra democracia. Es un diseño institucional que debe servir a una finalidad ulterior: construir un verdadero sistema de justicia. Por ello, la propuesta de reforma judicial se debe juzgar con la mente fría, a partir de argumentos serios, y no con base en escenarios catastróficos o confusiones teóricas. Solo así podremos construir un sistema de justicia que merezca ese nombre.