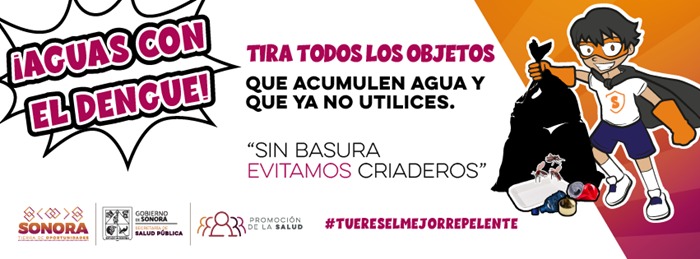Como cualquier otro mandatario, Claudia Sheinbaum llega a la silla presidencial con una colección de desafíos. Unos son impostergables y verdaderas amenazas a la estabilidad (inseguridad, viabilidad económica del Estado, suministro energético, gobernabilidad y manejo de la inconformidad). Otros, sin ser desestabilizadores, deben ser atendidos para transitar a un país más sano (mejorar educación, salud y medio ambiente).
Sin embargo, hay una asignatura que cruza a toda la agenda de pendientes, porque su mera presencia magnifica los problemas e impide salir de ellos: la corrupción. Mientras exista de manera tan flagrante es poco lo que puede hacerse contra el crimen organizado, la recaudación fiscal que necesita México, el saneamiento de las finanzas públicas, la optimización de los programas sociales, la justicia social, el estado de derecho, la eficiencia de la administración pública, etcétera.
Fue una de las más reiteradas promesas de López Obrador como candidato, pero es evidente que el avance es mínimo. Se suponía que la corrupción iba a ser barrida como las escaleras, desde arriba hacia abajo, pero nunca apareció la escoba. Me parece que la combinación de tres factores impidió emprender esta tarea en el gobierno de la 4T: primero, por alguna razón el Presidente asumió que la mera llegada al poder de un movimiento moralmente superior, dedicado al bien de los pobres, se traduciría en automático en mejores prácticas de parte de todos sus integrantes. De entrada, ya era demasiado pedir, pero creerlo así cuando buena parte de los nombramientos fueron asumidos por priistas de conversión oportunista y, de último momento, francamente raya en la ingenuidad. Segundo, otras prioridades, en particular el combate a la pobreza, postergaron muchas tareas, entre ellas esta. Y tercero, el pulso narrativo y mediático en contra de los “conservadores y la prensa amarillista”, inhibieron la autocrítica respecto a toda práctica indebida por parte del gobierno, porque ello implicaba dar “municiones al enemigo”.
Es un signo alentador que el equipo de Claudia Sheinbaum haya dedicado meses de trabajo y una sesión, el 1 de abril de este año, para exponer un proyecto para combatir la corrupción. Eso fue hace cinco meses y en ese momento se encontraba en plena campaña para atraer el voto de los ciudadanos. En aquella ocasión, Sheinbaum señaló que la honestidad del Presidente no bastaba para corregir el problema, que la corrupción era un cáncer en México y requería de una cirugía mayor.
Justo fue lo que Javier Corral expuso en aquella sesión; habló explícitamente no de una estrategia de gobierno, sino de una política de Estado. Implicaba, dijo, a los tres niveles (federal, estatal y municipal) y los tres poderes (Ejecutivo, Judicial y Legislativo). Esto supondría un acuerdo nacional que involucra al resto de los partidos políticos, a ministros y legisladores, a gobernadores y alcaldes y, en última instancia, a ciudadanos, opinión pública y élites. Habló incluso de la creación de una todopoderosa Agencia Federal Anticorrupción.
Cabría preguntarse: ¿cuánto de eso se pondrá en marcha a partir del 1 de octubre? No está claro. En aquella ocasión, tras las palabras de Corral, la entonces candidata fue mucho más cauta. Ella se limitó a hablar de aquello que era parte de sus atribuciones. Marcó tres prioridades. 1. Cuidar los nombramientos y candidatos para evitar que reputaciones dudosas o procedencias políticas ilegítimas se cuelen en su gobierno. 2. Simplificación administrativa para desregularizar la tramitología, buscar transparencia y la digitalización para impedir intervenciones arbitrarias y subjetivas de parte de funcionarios. 3. Acuerdos e intercambios institucionales para compartir información que propicie la impunidad cero.
Congruente con lo anterior, ya como presidenta electa, anunció la designación de Pepe Merino para hacerse cargo de la Agencia de Transformación Digital, que estará a cargo de esas tareas. La cercanía del funcionario con la presidenta y su designación prácticamente como un miembro más del gabinete, dan cuenta de la importancia estratégica de esta responsabilidad. Se trata de una herramienta útil en muchos sentidos, entre ellos el de la prevención de la corrupción. Pero no es necesariamente un recurso para la investigación y persecución judicial de los delitos correspondientes.
Para ello se designó a Raquel Buenrostro en la Secretaría de la Función Pública. La estricta y disciplinada funcionaria que eficientó al SAT en este sexenio, constituye una buena señal. En cambio, la posibilidad de crear la Agencia Federal Anticorrupción (AFA) o equivalente no tiene buenos augurios en los términos en que la presentó Corral. La presidenta desea simplificar y concentrar las actividades del sector público en las anclas que constituyen las secretarías de Estado. Eso implica atraer organismos que hoy operan dispersos y en paralelo. Crear una agencia más iría en sentido contrario a esa intención. Por lo demás, se entiende que justamente esa tarea correspondería a la SFP. Más aún, el nombre de la dependencia, “Función Pública”, es un absurdo, porque toda la administración pública ya lo es. De allí la idea que ronda en el nuevo equipo de cambiar el título de la SFP a Secretaría contra la Corrupción o algo similar.
Ahora bien, un verdadero combate a la corrupción pisa muchos callos y enormes intereses. La factura política puede llegar a ser insoportable para un soberano. Implica afectar a aliados, a poderes fácticos con los que se están negociando aspectos clave para la estabilidad o el crecimiento, a exhibir las propias miserias y pasar vergüenzas cuando se tenga que procesar a colaboradores en falta. Combatir en verdad la corrupción va mucho más allá de nombramientos y del diseño de organismos eficientes. En el fondo dependerá de la voluntad presidencial para asumir todos estos costos, aguantar el chaparral y mostrar, tras décadas de anuncios y promesas, que ahora sí va en serio.