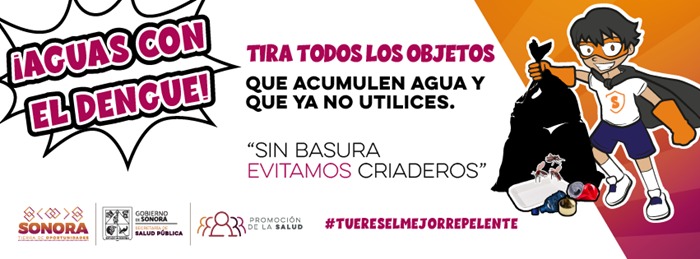En la política mexicana se habla del relevo generacional como si fuera una cortesía, no como una necesidad democrática. Se menciona en discursos, se presume en campañas y se utiliza como adorno narrativo, pero cuando llega el momento de abrir espacios reales de poder, el relevo se posterga. Siempre hay una excusa: “no es el momento”, “faltan condiciones”, “hay que esperar”. El resultado es el mismo: el poder sigue concentrado en las mismas manos.
No se trata de una guerra entre jóvenes y adultos. El problema no es la edad, sino la lógica con la que se ejerce el poder. La política mexicana sigue funcionando bajo esquemas de control, lealtad y jerarquía que no dialogan con una generación que creció cuestionando todo. A la generación joven no se le teme por inexperta, se le teme por crítica. Porque no acepta el “así se ha hecho siempre” como argumento.
Por eso el sistema ofrece espacios secundarios: juventudes partidistas sin incidencia, consejos consultivos sin decisión, foros donde se escucha pero no se resuelve. Se invita a la juventud a participar, pero no a decidir. Se le da micrófono, pero no voto. Y cuando alguien rompe ese cerco y logra llegar a un cargo, el mensaje es inmediato: adaptarse o quedar fuera.
Así, el supuesto relevo se convierte en una simulación. Cambian las caras, pero no las prácticas. Jóvenes que terminan repitiendo las mismas dinámicas que criticaban, atrapados entre la obediencia y la supervivencia política. No porque no quieran transformar, sino porque el sistema castiga a quien se sale del guion.
Este fenómeno no distingue colores ni ideologías. Ocurre tanto en gobiernos como en oposiciones. Unos se eternizan bajo la narrativa de estabilidad; otros reciclan liderazgos agotados bajo el argumento de experiencia. Mientras tanto, las decisiones se toman desde una burbuja generacional desconectada de la precariedad laboral, la violencia cotidiana, la crisis de vivienda o la incertidumbre que define la vida de millones de jóvenes.
Luego viene la sorpresa fingida: baja participación, apatía, rechazo a la política institucional. Pero ¿cómo pedir entusiasmo a una generación que no se ve reflejada en quienes deciden? ¿Cómo hablar de futuro con estructuras ancladas en el pasado?
El relevo generacional no significa desplazar a nadie por edad ni romantizar la juventud. Significa renovar prioridades, métodos y formas de representación. Significa entender que gobernar hoy exige comprender una realidad distinta, más compleja y más exigente. Y eso solo se logra integrando miradas nuevas en los espacios donde se ejerce el poder real.
Negar el relevo no detiene el cambio, solo lo pospone. Y cuando el cambio no encuentra canales institucionales, busca otras rutas. A veces desordenadas, a veces conflictivas, pero inevitables. La política que se cierra al relevo termina siendo rebasada por la sociedad.
El reto, entonces, no es “dar oportunidad” a los jóvenes, sino compartir poder. Abrir candidaturas, decisiones, presupuestos y agendas. Pasar del discurso generacional a la práctica democrática.
Porque si el relevo no llega por convicción, llegará por ruptura.
Y en política, las rupturas casi nunca son suaves.