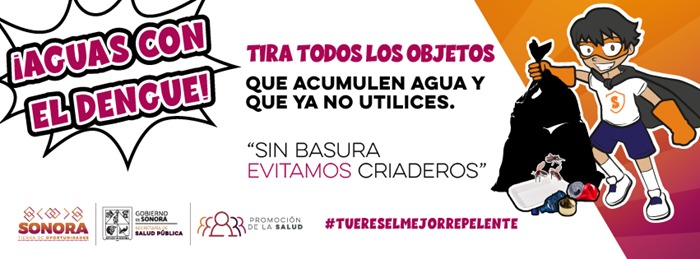En la resistencia silenciosa de este pequeño cetáceo, hay una lección de humildad que no deberíamos ignorar. La naturaleza no nos pertenece y, muchas veces, puede sobrevivir a pesar de nosotros, no gracias a nosotros
En la vasta geografía de México habita un fantasma marino. La vaquita (Phocoena sinus), el cetáceo más pequeño y raro del planeta; vive únicamente en el Alto Golfo de California, lo que yo llamo la axila de México. Tan elusiva que casi no hay fotografías de ella, fue descrita científicamente apenas en los años sesenta, cuando investigadores la encontraron por casualidad entre capturas accidentales de pescadores, por lo que se ha visto más muerta que viva. Nadie la buscaba; apareció como un secreto guardado por milenios en un rincón del océano.
El investigador Bob Brownell fue uno de los primeros en llevar un ejemplar de vaquita a Estados Unidos. Lo hizo de manera casi fortuita: durante un viaje de placer a Baja California con su novia de entonces, se encontró una vaquita entre los pescadores. Cargó el animal muerto en la maletera del carro y, según me contó en alguna ocasión, el olor era tan fuerte que su acompañante se negó a continuar el viaje. Pero era tal la emoción por ese hallazgo científico, que dejó la novia en la carretera y regresó a su país a toda velocidad para compartir el descubrimiento.
Desde entonces, la historia de la vaquita parece un guion donde se mezclan conspiraciones, tragedias, violencia y resiliencia. Para muchos pescadores locales, la vaquita nunca existió. Era, decían, una invención del gobierno para sacarlos de su mar. Otros sospechaban que se trataba de una estrategia para abrir espacio a grandes proyectos turísticos o extractivos. Y, en ese caldo de desconfianza, también se decía que el gobierno estadounidense, al secar el río Colorado que alimentaba el Alto Golfo de California, había reducido los nutrientes que entraban al mar de Cortés, lo que afectó la supervivencia de la vaquita. Así se fue incubando un conflicto que nunca se resolvió del todo.
El gobierno mexicano invirtió cientos de millones de dólares en intentos por salvarla: vedas pesqueras, zonas de exclusión y compensaciones económicas a comunidades. Algunos sostienen que era más un esfuerzo por mostrar que se hacía algo, en un lugar como San Felipe, donde todos están emparentados y las redes de complicidad pesan tanto como las de pesca.
El esfuerzo culminó en 2017 con un operativo de alto riesgo llamado VaquitaCPR, que buscó capturar a las pocas sobrevivientes para mantenerlas en cautiverio. Pero la iniciativa terminó en tragedia, porque una hembra murió de estrés poco después de ser capturada. Ese día, quedó claro que la vaquita no podía vivir en encierro y que su única opción era resistir en libertad. Con ello, murió también el proyecto, dejando a los científicos con la amarga sensación de que sus mejores esfuerzos habían acelerado la desesperanza.
Mientras tanto, otro actor se imponía en la trama: la totoaba (Totoaba macdonaldi), un pez cuyas vejigas natatorias alcanzaron en el mercado negro chino un valor superior al de la cocaína, por lo que en el mercado negro se le conoce como “oro blanco” o “cocaína acuática”, por su altísimo valor en China.
El interés en esta especie comenzó porque su vejiga era lo más parecido a la de la bahaba, un pez asiático sobreexplotado hasta el colapso. En China se considera una delicatessen y un producto con supuestas propiedades medicinales, lo que disparó su valor como artículo de lujo. Esto llevó a narcotraficantes a cambiar a un negocio “más seguro” y el contrabando convirtió al Alto Golfo en escenario de crimen organizado transnacional.
Pescadores ilegales, carteles locales y mafias asiáticas tejieron una red donde la vaquita fue víctima colateral, atrapada en las mismas redes que pescaban totoaba, también en peligro de extinción. En las playas de la región, aparecían los restos mutilados de estos peces de metro y medio (mismo tamaño de la vaquita), con el cuerpo abandonado y la vejiga extraída, evidencia brutal de un negocio que devoraba tanto a la totoaba como a la vaquita.
El drama no pasó inadvertido. La vaquita se ganó un apodo que apelaba al corazón global: “el panda del mar”. Documentales y libros intentaron inmortalizarla, movilizando a la opinión pública internacional. Pero lejos de la alfombra roja, en San Felipe y otras comunidades costeras, la historia se volvió más oscura. Los enfrentamientos entre pescadores, autoridades y ambientalistas escalaron. Incendiaron barcos y vehículos de vigilancia, sobraban las amenazas de muerte y episodios de violencia que llevaron a varias organizaciones internacionales a retirarse de la zona.
Hoy, la vaquita está al borde de la extinción. Se estima que quedan menos de 20 individuos. Pero, contra todo pronóstico, todavía sobrevive. Estudios recientes muestran que hay crías, un signo milagroso de que la especie se resiste a desaparecer. Incluso cuando el interés mediático y político ha decaído, la vaquita continúa desafiando las estadísticas. Gracias a los dispositivos acústicos (CPOD) instalados en el mar de Cortés sabemos que, aunque casi nunca la vemos, aún la escuchamos, recordándonos que sigue ahí.
Su existencia plantea preguntas incómodas. ¿Cómo es posible que, con tanto dinero invertido, tanta ciencia y tanta atención internacional, hayamos llegado a este punto? ¿Qué dice de nosotros como humanidad que una especie tenga que vivir escondida, en un rincón vigilado por el crimen organizado, para poder persistir?
La vaquita es, en muchos sentidos, un espejo de nuestros fracasos. La corrupción que erosiona políticas bien intencionadas, la incapacidad de construir confianza con las comunidades, la voracidad de los mercados ilegales y la violencia que los acompaña. Pero también es símbolo de algo más profundo: la resiliencia de la naturaleza.
Mientras los seres humanos discutimos, acusamos y fallamos, la vaquita sigue allí, invisible pero viva, recordándonos que la vida no siempre se rinde ante nuestra torpeza. Tal vez ese sea el mensaje que deja este fantasma marino, que incluso en medio del abandono y la violencia, basta una tregua, un respiro, para que la naturaleza se aferre a la existencia.
La vaquita no necesita reflectores ni experimentos invasivos. Necesita prácticas de pesca responsable y un mínimo de paz. Lo increíble no es que esté a punto de desaparecer, sino que aún esté aquí. Y en esa resistencia silenciosa, hay una lección de humildad que no deberíamos ignorar. La naturaleza no nos pertenece y, muchas veces, puede sobrevivir a pesar de nosotros, no gracias a nosotros.
Aimée Leslie es gestora ambiental y doctora en transiciones hacia la sostenibilidad.