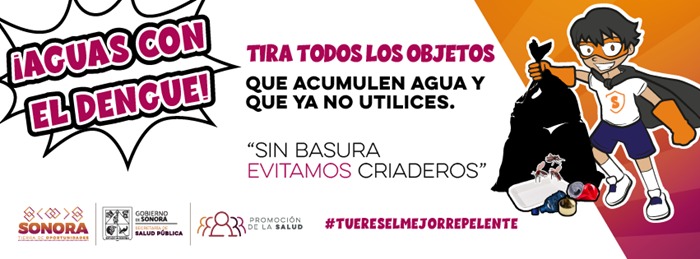Cruzar o borrar la línea que debe, necesariamente, separar a la política del delito suele ser una práctica comúnmente aceptada, cuando se trata de defender los intereses de esa nación, en todos los órdenes de gobierno de los Estados Unidos y especialmente en sus agencias de seguridad nacional, de inteligencia y de combate a las drogas o al trasiego de armas.
Negociar acuerdos económicos, judiciales o de cambio de identidad y de relocalización en libertad con los peores delincuentes, penetrar organizaciones criminales o incluso terroristas hasta el grado de fundirse con ellas, traficar con armas de guerra, explosivos o sustancias peligrosas, perpetrar masacres, asesinatos o secuestros en cualquier lugar del mundo y mantener sitios de detención y tortura fuera y dentro del territorio estadunidense son parte del amplio abanico de “cosas repugnantes” para las que en “por un bien mayor: la defensa del estilo de vida norteamericano y la democracia” (de su democracia) esta siempre preparado y listo para actuar, ante cualquier amenaza real o imaginaria, nuestro vecino del norte.
Solo a veces, cuando es mediática y políticamente rentable asumir la responsabilidad de una de estas acciones el presidente de los Estados Unidos reconoce que esta en efecto se produjo y llega a asumirse, incluso, como autor de la misma. Lo cierto es que desde que se emitió, en 1954, la directriz ejecutiva para la realización de operaciones encubiertas firmada por el entonces presidente Dwight Eisenhower se estableció en ella que las agencias encargadas de la mismas no informarían al Ejecutivo. Protegido por su propia ignorancia, al no saber lo que hacen sus manos, quedó así desde entonces —vaya paradoja— el hombre más poderoso de la tierra.
Al declarar en 1971 la guerra contra las drogas, Richard Nixon extendió a la DEA la misma patente de corso que, en el colmo de la paranoia anticomunista, había extendido antes Eisenhower a la CIA. Otro tanto hizo Ronald Reagan y se produjo entonces el comportamiento errático y contradictorio que Washington mantiene hasta nuestros días y que ha provocado que se derrame sangre a raudales; mientras una agencia trafica drogas (en Vietnam, en Nicaragua o en Afganistán) para financiar sus intervenciones militares, la otra se lanza a la cacería de capos de la droga por todo el mundo.
No contuvo la expansión del consumo de drogas en los Estados Unidos la eliminación de Pablo Escobar o de otros capos legendarios. Tampoco sirvieron para el mismo propósito el juicio del El Chapo Guzmán, el de Genaro García Luna quien era colaborador cercano de la agencia y los de otros muchos criminales y menos todavía, como sucedió con la operación “rápido y furioso”, el venderles armas a los cárteles. Que hoy tengan en su poder al Mayo Zambada no impedirá que el fentanilo siga matando a sus jóvenes.
¿Cómo habría de impedirlo si a los verdaderos dueños del mercado no se les molesta? ¿Si allá a los cárteles estadunidenses y a los policías y jueces corruptos que los protegen nadie los toca y en los medios de ellos jamás se habla? ¿Cómo si el dinero de la droga, el de la venta de armas y los apoyos militares a los gobiernos oxigenan a la economía norteamericana? ¿Cómo si la guerra contra la droga —en la que ellos ponen los dólares y las armas y nosotros los muertos— ha colocado, desde hace décadas, a nuestro país en situación de vulnerabilidad extrema y permitido a Washington someterlos con más facilidad?
Hizo bien Andrés Manuel López Obrador en sacar a la DEA de nuestra patria. Hará bien Claudia Sheinbaum en no tolerar que vuelvan de nuevo. Bien ganado tienen los dos el odio de esa agencia que actúa como un cártel de la droga más y el odio de los periodistas, que, a su servicio, no cesarán de esparcir calumnias. Quieren guerra, que la libren allá en su propio territorio y contra ese enemigo que descubrirán mirándose al espejo.