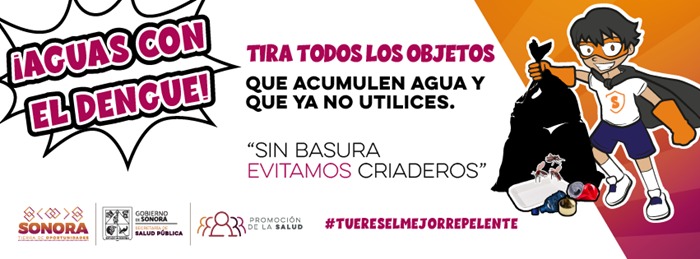El próximo 2 de junio tendrá lugar una elección histórica en nuestro país. Las y los mexicanos habremos de elegir a nuestra primera presidenta de la República, lo que marcará un hito en la lucha por la igualdad sustantiva y sentará un ejemplo para las democracias en todo el mundo. Pero existe otro motivo por el que la elección será fundamental, pues en ella se contraponen dos visiones muy distintas sobre lo que significa el ejercicio del poder público.
Por un lado, la derecha representa una política individualista basada en el odio, la indiferencia y la exclusión.
Desde esta visión, el poder se ejerce verticalmente para mantener los privilegios de unos cuántos, y gobernar es el derecho de una élite que pretende saber lo que es mejor para la población. Asimismo, el progreso económico depende del esfuerzo individual. En consecuencia, la pobreza es imputable a quienes menos tienen, pues no quisieron o no supieron salir adelante. Así, la desigualdad, la marginación y la exclusión que enfrentan millones de personas son circunstancias lamentables pero tolerables; un mal necesario o un resabio histórico con el que debemos aprender a vivir.
Por ello, la responsabilidad del Estado se limita a preservar el orden y la seguridad. El Estado no debe gastar en “dádivas” que no hacen más que incentivar la pereza de la gente. Tampoco le corresponde contribuir a fortalecer el tejido social, ni la participación democrática, sino únicamente asegurar las condiciones de libre mercado que garanticen el éxito individual y, en todo caso, el que la riqueza se derrame gradualmente.
En tal sentido, la derecha desprecia los derechos de la gente y busca anularlos y desmantelarlos a cualquier costo. No importa si ello implica recurrir a la calumnia, la desinformación y las mentiras. Tampoco importa si se trata de jóvenes, mujeres, adultos mayores, personas de la diversidad sexual, personas con discapacidad, minorías raciales, migrantes o refugiados. Las barreras que les oprimen son problema suyo, y bajo ningún concepto se deben convertir en una carga para los demás. Por ello, desde esta perspectiva la desigualdad estructural es un costo que se justifica plenamente, si de esa forma se mantiene intacto el orden social, político y económico que por décadas imperó en nuestra sociedad.
Solo desde el odio y la indiferencia se puede abrazar una política de este tipo. Solo la avaricia y el desprecio por quienes menos tienen —por quienes han sufrido décadas de olvido y de marginación— puede justificar una postura tan hipócrita e injusta.
Lo cierto es que no puede haber paz ni justicia sin una política con un rostro distinto. Una política de prosperidad compartida, fundada en el amor hacia el pueblo, la reconciliación y la esperanza. Una política que conciba al poder como un instrumento al servicio de la gente; como un motor para remediar las condiciones materiales de quienes menos tienen.
A la política autoritaria que defiende la derecha se le opone una política humanista, que apuesta por abatir la pobreza, desterrar la discriminación y garantizar los derechos de todas las personas. Una visión igualitaria, que propone un Estado austero y eficiente cuya primera responsabilidad es servir a los demás, y no beneficiar a quienes ocupan cargos públicos. Una política de compasión y de esperanza, que reivindique las luchas sociales y trabaje por hacer realidad las demandas de igualdad.
Cuando es el amor al pueblo lo que orienta el ejercicio del poder público, la política se reconecta con su propósito más básico: el bienestar y la dignidad de todas las personas. Esa es la visión en la que se funda la cuarta transformación. Es el ideario que estructura la labor emprendida en 2018, y que se refleja de forma inequívoca en el proyecto de Nación que defiende y representa Claudia Sheinbaum. Con su liderazgo, tenemos la oportunidad de derrotar el miedo, el odio y la indiferencia de una vez por todas, y consolidar ese país próspero, justo y solidario con el que soñamos.