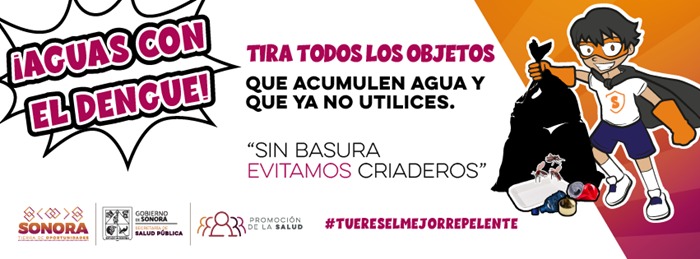Daron Acemoglu, nuevo premio Nobel de Economía, critica en su último artículo el estatus social de los multimillonarios como Elon Musk, Bill Gates o Mark Zuckerberg y su enorme influencia en la sociedad
El país
Lo que importa aún más que la simple riqueza es que estos multimillonarios en particular son vistos como genios empresariales que exhiben niveles únicos de creatividad, osadía, visión de futuro y experiencia en un amplio rango de temas. Si a esto le sumamos que muchos de ellos controlan medios de comunicación importantes —concretamente, las plataformas de redes sociales clave—, estamos frente a algo que prácticamente no tiene parangón en la historia reciente.
La imagen del empresario rico y audaz que transforma el mundo se puede rastrear al menos hasta los capitalistas sin escrúpulos de la Edad Dorada. Pero una de las principales fuentes de su atractivo popular contemporáneo es la novela de Ayn Rand La rebelión de Atlas, cuyo protagonista, John Galt, lucha por recrear el capitalismo a través de la mera fuerza de su idealismo y voluntad.
Si bien la novela de Rand hace mucho tiempo que adquirió un estatus canónico en las mentes de los empresarios de Silicon Valley y de los políticos de inclinación libertaria, la influencia de su arquetipo central no está confinada a esos círculos. Desde Bruce Wayne (Batman) y Tony Stark (Iron Man) hasta Darius Tanz en la serie televisiva Salvation, los innovadores ricos y tecnológicamente expertos que salvan al mundo del desastre inminente son una marca de nuestra cultura popular.
Algunos individuos siempre tendrán más poder que otros, pero ¿cuánto poder es demasiado? En algún momento, el poder estaba asociado con la fuerza física o las hazañas militares, mientras que hoy los requisitos previos suelen surgir de lo que Simon Johnson y yo llamamos el “poder de persuasión” que, como lo explicamos en nuestro libro Poder y progreso, está arraigado en el estatus o el prestigio. Cuanto mayor es el estatus, más fácil se hace persuadir a los demás.
Las fuentes del estatus varían notablemente entre una sociedad y otra, al igual que el grado en que se distribuye de manera inequitativa. En Estados Unidos, el estatus terminó muy asociado al dinero y a la riqueza durante la Revolución Industrial, y la desigualdad de ingresos y riqueza se disparó en consecuencia. Si bien ha habido periodos en los que la intervención del Gobierno intentó revertir la tendencia, la sociedad norteamericana siempre ha estado estructurada en torno a una jerarquía de estatus muy marcada.
Esta estructura es problemática por varias razones. Para empezar, la competencia constante por estatus —y el poder de persuasión que este confiere— es, en gran medida, una cuestión de suma cero, porque el estatus es un “bien posicional”. Más estatus para uno significa menos estatus para nuestro vecino, y una jerarquía de estatus más marcada significa que algunas personas estarán felices mientras que muchas otras son infelices y están insatisfechas.
Asimismo, las inversiones en actividades de suma cero tienden a ser ineficientes y excesivas en comparación con las inversiones en actividades que no son de suma cero. ¿Es mejor gastar un millón de dólares en relojes Rolex de oro o en aprender nuevas capacidades?
Ambas pueden tener un valor intrínseco —la belleza del reloj frente al orgullo de adquirir nuevo conocimiento—, pero la primera inversión simplemente señala que uno es más rico y capaz de un consumo de mayor lujo que otros. La segunda, en cambio, aumenta nuestro capital humano y también puede contribuir a la sociedad. La primera, en gran medida, es de suma cero, y la segunda no lo es. Peor aún, la primera fácilmente se nos puede ir de las manos en tanto gastemos más y más en consumo de renombre para estar por delante de los demás.
Los analistas se preguntan muchas veces por qué alguien con cientos de millones de dólares puede anhelar tener cientos de millones de dólares más. Hay pocas cosas que uno no pueda comprar si ya tiene 500 millones de dólares. ¿Para qué marcarse como objetivo amasar 1.000 millones de dólares? Porque “multimillonario” es un rango de estatus. Lo que importa no es el poder adquisitivo, sino el prestigio y el poder que esto confiere en relación con los pares. En un equilibrio “riqueza es estatus”, es inevitable que los ultrarricos se vuelvan locos por amasar una fortuna cada vez mayor.
Hay bases evolutivas y sociales para asociar el poder de persuasión y el prestigio. Después de todo, es lógico aprender de la gente que tiene experiencia, y es razonable asociar esa experiencia con el éxito. Asimismo, esta forma de aprendizaje es buena para las comunidades, porque facilita la coordinación y una convergencia hacia las mejores prácticas. Pero cuando el estatus está asociado a la riqueza, y la desigualdad de riqueza se vuelve muy grande, los cimientos que sustentan la experiencia empiezan a derrumbarse.
Consideremos el siguiente experimento de pensamiento. ¿Quién tiene más experiencia en carpintería, un buen carpintero maestro o un multimillonario de un fondo de alto riesgo? Parece natural elegir al primero, pero cuanto más estatus confiere esa riqueza, mayor el peso asignado a las opiniones de los multimillonarios gestores de hedge funds, incluso sobre carpintería. O bien consideremos un ejemplo contemporáneo más relevante. ¿Qué opiniones sobre la libertad de expresión conllevan más peso hoy, las de un multimillonario tecnológico o las de un filósofo que durante mucho tiempo se ha ocupado de la cuestión, y cuya evidencia y argumentos han sido objeto de escrutinio por parte de otros expertos calificados? Los millones de personas en X (antes Twitter) implícitamente han elegido al multimillonario.
Cuanto más nos adentramos en el paradigma según el cual “riqueza es estatus”, más llegamos a aceptar la supremacía de los multimillonarios tecnológicos. Sin embargo, resulta difícil creer que la riqueza pueda ser una medida perfecta del mérito o la sabiduría, mucho menos un indicador útil de autoridad en materia de carpintería o libertad de expresión. Por otra parte, la riqueza siempre es de alguna manera arbitraria. Podemos discutir eternamente sobre si LeBron James es mejor de lo que era Wilt Chamberlain en el pico de su carrera en la liga estadounidense de baloncesto (NBA), pero en términos de riqueza, no hay discusión. Mientras que Chamberlain tenía un patrimonio neto estimado de 10 millones de dólares en el momento de su muerte en 1999, el patrimonio neto de James se calcula en 1.200 millones de dólares.
Estos diferentes resultados no tienen que ver con el talento respectivo o la ética de trabajo de cada jugador. Más bien, a Chamberlain le tocó vivir en una época en que las estrellas deportivas no ganaban lo que ganan hoy. Esto tiene que ver en parte con la tecnología —hoy todos pueden ver a James gracias a la televisión y a los medios digitales—, en parte con las normas —pagarles cientos de millones de dólares a las superestrellas culturales se ha vuelto más aceptable— y en parte con los impuestos —si Estados Unidos todavía tuviera una tasa de impuesto a las ganancias marginal por encima del 90% James tendría menos dinero, y el país tendría menos desigualdad de riqueza—.
De la misma manera, si el sector tecnológico no se hubiera vuelto tan central para la economía, y si no estuviera impulsado por una dinámica tan fuerte donde el ganador se queda con todo —que es, en parte, una cuestión de elección sobre cómo organizamos ciertos mercados—, los magnates tecnológicos de hoy no se habrían vuelto tan ricos. El hecho de que Gates y Musk hayan pagado menos impuestos no los hace más inteligentes, pero ciertamente los ha vuelto más ricos, y así más influyentes según el concepto dominante por el cual “riqueza es estatus”.
Este tipo de figuras también se benefician de una dinámica mucho más perniciosa como ya analicé con Johnson en Poder y progreso, utilizando el ejemplo de Ferdinand de Lesseps. Lesseps se ganó un estatus enorme en la Francia de fines del siglo XIX, donde se lo conocía como El Gran Francés, debido a su éxito al completar la construcción del Canal de Suez frente a la oposición británica al proyecto.
Lesseps tuvo visión de futuro y demostró una gran capacidad para convencer a los políticos en Egipto y Francia de que el comercio internacional marítimo se volvería muy importante. Pero también tuvo muchísima suerte: las tecnologías tan esperadas que él necesitaba para construir el canal sin esclusas —cosa que en un principio era imposible por la cantidad de excavaciones y perforaciones que hacían falta— se desarrollaron justo a tiempo para salvar el proyecto.
Con su victoria de Suez, Lesseps ganó gran prestigio. Pero lo que hizo con su nuevo estatus es muy sintomático. Se volvió imprudente, desquiciado y engreído, lo que impulsó al proyecto del Canal de Panamá en una dirección inviable que finalmente causó la muerte de más de 20.000 personas y la ruina financiera de muchas más (entre ellas, su propia familia). Como todas las formas de poder, el poder de persuasión nos puede volver arrogantes, desenfrenados, disruptivos y socialmente detestables.
La historia de Lesseps sigue siendo relevante, porque claramente se ve reflejada en el comportamiento de muchos multimillonarios hoy. Mientras que algunos de los individuos más ricos de Estados Unidos no usan su estatus derivado de la riqueza para influir en debates públicos críticos (pensemos en Warren Buffett), muchos sí lo hacen. Gates, Musk, George Soros y otros no dudan en incidir en cuestiones que son importantes para ellos. Y si bien es fácil recibir con agrado las aportaciones de aquellas personas con las que estamos de acuerdo, deberíamos resistir esta tentación. Tiene mucho sentido que la sociedad recurra al conocimiento y sabiduría de quienes tienen experiencia en un determinado tema, pero es contraproducente acrecentar el estatus de quienes ya tienen mucho estatus (y se esfuerzan denodadamente por aumentarlo).
Por supuesto, no es enteramente culpa de los multimillonarios que la política estadounidense esté alimentando una desigualdad gigantesca (aunque efectivamente hacen lobby para imponer políticas que tengan este efecto). Sin embargo, los ricos deberían hacerse responsables si utilizan mal el inmenso estatus que les confiere la riqueza en un contexto de creciente desigualdad. Esto es especialmente válido cuando hacen uso de este estatus para defender sus propios intereses económicos a expensas de los de los demás o para polarizar una sociedad ya dividida con una retórica provocativa o un comportamiento en busca de estatus.
Si los multimillonarios irresponsables ya ejercen demasiada influencia social, cultural y política indebida, lo último que deberíamos querer es darles foros públicos aún mayores —como el que obtiene Musk de X, su propia red social—. En su lugar, deberíamos buscar medios institucionales más fuertes para limitar el poder y la influencia de quienes ya son privilegiados, así como reconsiderar las políticas impositivas, regulatorias y de gasto que crearon semejantes disparidades gigantescas de rentas, para empezar.
Pero el paso más importante también será el más difícil. Necesitamos empezar a tener una conversación seria sobre lo que deberíamos valorar, y cómo podemos reconocer y recompensar los aportes de quienes no manejan fortunas gigantescas. Si bien la mayoría de la gente coincidiría en que hay muchas maneras de contribuir a la sociedad, y que destacarse en la vocación que elegimos debería ser una fuente de satisfacción individual y de estima de los demás, hemos desdeñado este principio, y corremos el riesgo de olvidarlo por completo. Eso también es un síntoma del problema.
Daron Acemoglu, profesor de Economía en el MIT, ha ganado esta semana el Premio Nobel de Economía junto a Simon Johnson y James A. Robinson por sus estudios de las instituciones y cómo afectan a la prosperidad. © Project Syndicate, 2024. www.project-syndicate.org