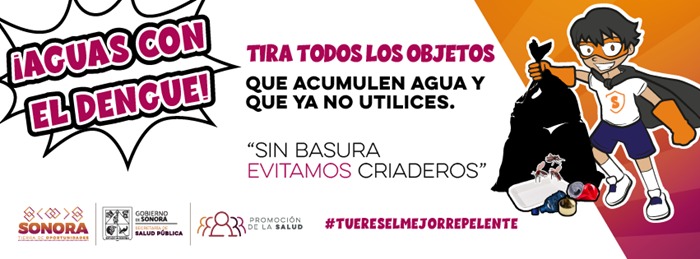En México hay un señor mayor que tiene telefónicas, tabacaleras, mineras, financieras, hoteleras, papeleras, barrios enteros, un buen trozo del New York Times, un museo, 82 años, algún diente de oro, 300.000 personas trabajando para él, más de 100.000 millones de dólares. Y allí mismo hay otro menor que tiene minas, petróleo, trenes, cines, constructoras, edificios, centros comerciales, mucho pelo, cataratas de corbatas, 70 años y unos 30.000 millones de dólares. Se llaman Carlos Slim y Germán Larrea y seguramente son dos señores muy simpáticos, sus trajes impecables. Son, también, los dos ricos más ricos de América Latina y entre los dos reúnen unos 130.000 millones de dólares: es la misma cantidad que posee la mitad más pobre de los latinoamericanos, 334 millones de personas. La igualdad, nos enseñaron en la escuela, es simple: 1=1, 2=2… La desigualdad puede ser más complicada: 334.000.000=2. Si alguien quisiera resumir qué significa la famosa desigualdad latinoamericana podría usar esa fórmula directa: 334.000.000=2.
Aunque quizás habría que repensarlo: a menudo nos tranquiliza imaginar la desigualdad como números, esquemas, dibujitos. Pero la desigualdad es, en realidad, muchos millones de personas –muchísimas personas– que, día tras día, no pueden curar sus enfermedades, educar a sus hijos, darles de comer: que no viven las vidas que merecen. Este informe de Oxfam nos cuenta, por ejemplo, que una persona promedio de la región debería trabajar 90 años para ganar lo mismo que gana un milmillonario en un solo día.
Lo sabemos, lo olvidamos: Latinoamérica es la región más desigual del mundo. Los números son concluyentes: el uno por ciento más rico de América latina concentra casi 55 veces más riquezas que su mitad más pobre; en la Unión Europea el uno por ciento más rico concentra siete veces más que su mitad más pobre. Eso significa que América Latina es ocho veces más desigual que Europa; la pregunta que queda es por qué.
Una de las respuestas es que, en estos días idiotas, a muchos les parece normal que dos personas tengan los mismos bienes que 334 millones: es un logro cultural extraordinario, aquello que apuntaba el billonario chistoso Warren Buffet cuando decía que sí había existido la lucha de clases y que su clase la había ganado.
Pero la respuesta básica la tiene, como tantas veces, el doctor Pero Grullo: Latinoamérica es la más desigual porque puede. O, mejor: porque los ricos latinoamericanos pueden. Estos señores viven, desde siempre, de la extracción y exportación de materias primas –oro, plata, bananas, carne, soja, café, coca, cobre, trigo, petróleo, azúcar, litio y tantas más. En esas explotaciones no se precisa mano de obra numerosa ni muy calificada: los ricos latinoamericanos no necesitan a sus pobres para trabajar. Y, como sus productos se exportan, su mercado interno les importa poco: los ricos latinoamericanos no necesitan a sus pobres para consumir. Si no los necesitan para trabajar ni para consumir pueden darse el lujo de mantenerlos en la pobreza y la marginalidad. Pueden permitirse tanta desigualdad.
Para lo cual precisan, sobre todo, a los estados. Los ricos latinoamericanos suelen quejarse de que pagan muchos impuestos y sus estados no les proveen –como sí en Europa– salud, educación, seguridad. Dicen –y es cierto– que ellos les compran esos servicios a empresas privadas y que por qué deberían pagar impuestos a un Estado que no les sirve para nada. Es ceguera o cinismo: lo que compran cuando pagan impuestos es su seguridad. Pagan para que sus estados contengan a esos pobres, les impidan arrasar con todo: si es posible, con subsidios y dádivas; si es necesario, con la fuerza.
Pero para eso, creen, alcanza con poquito. Por eso sus impuestos sobre la renta personal, son –en promedio– los más bajos del mundo, y se redujeron a la mitad en las cuatro últimas décadas. Y, aún así, los eluden con facilidad. El informe de Oxfam muestra que en toda la región la mitad más pobre entrega un 45% de su escaso dinero en impuestos; el uno por ciento más rico no llega a pagar el 20%.
Para que los más pobres puedan recibir las atenciones que merecen –para aminorar la desigualdad– Oxfam propone, entre otras cosas, un impuesto a las grandes fortunas. Sus números son claros: 2% anual sobre el patrimonio neto para los que tienen más de 5 millones de dólares, 3% para los que tienen más de 50 millones y 5% para los que tienen más de 1.000 millones. Es lo que señores como Javier Milei llaman la “aberración de la justicia social”, un “robo a mano armada”. En el robo más brutal, si alguien tiene 1.000 millones y entrega 50, todavía le quedan 950 millones: suficiente para comer casi todos los días –y preservar la desigualdad.
Pero estos impuestos, sin perjudicar seriamente a nadie, recaudarían más de 60.000 millones de dólares al año, que alcanzarían para acabar con el hambre en la región –y tantos otros logros. Si estos ricos fueran astutos lo harían: les conviene entregar una pequeña porción para guardarse el pastel y seguir disfrutándolo en paz. Porque esta desigualdad extrema está haciendo que muchos millones de latinoamericanos desprecien la democracia: ¿cómo esperar que la defiendan cuando es un sinfín de privilegios y diferencias, cuando no es sino el sistema en que viven vidas desdichadas?
La desigualdad no es solo un problema ético: produce más hambre, más sufrimientos, más violencia, y ese cabreo que sienten millones. Por ahora esos ricos se las arreglan para canalizarlo: han podido inventar e imponer personajes que critican el sistema político mientras profundizan las diferencias económicas, pero el truco no va a durarles para siempre –y, entonces, extrañarán aquellos tiempos en que podrían haber cedido algo para conservarlo casi todo.