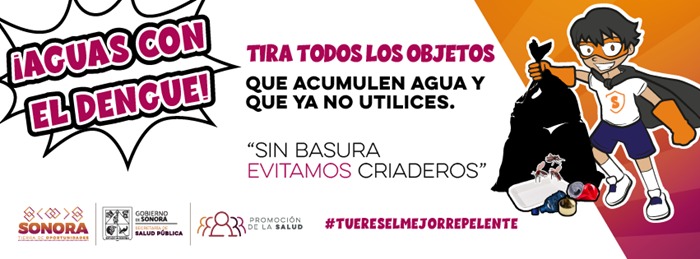El juicio histórico debe ser severo como lo fue con todos los tiranos que murieron sin admitir ninguna culpa, ni mostrar ningún tipo de arrepentimiento frente al país, no solo por los gravísimos delitos que cometió, sino por los que también consintió
Gonzalo Banda / El País
La primera vez que vi a Alberto Fujimori fue en 1996. El exdictador había llegado al estadio de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, mi ciudad natal, y ninguno de sus asesores le anticipó la atronadora pifiada que sufrió apenas tomó el micrófono para inaugurar los Juegos Bolivarianos. Nunca nadie había desafiado a Fujimori como lo hizo Arequipa. Eran los años más prósperos del fujimorismo, pero Arequipa y los dictadores jamás han tenido romances, y Arequipa –la ciudad más representativa de la república según el historiador Jorge Basadre– sin ningún recato le endilgó una de las mayores humillaciones públicas que Fujimori jamás sufrió. En ese momento, Fujimori ya había disuelto un parlamento después de un autogolpe y había hecho una constitución que luego él mismo violentaría en 2000, cuando postuló a su tercer mandato.
La segunda vez que lo vi fue en el 2000, cuando tuvo la osadía de hacer un mitin en la plaza de armas de Arequipa y fue desalojado por los valientes estudiantes universitarios arequipeños que se abrieron paso frente a las fuerzas policiales para rechazar el dictador. Por eso, crecí en medio de una continua incredulidad del mito demiúrgico que trató de construir Fujimori.
Fue el outsider de todos los outsiders de América Latina, el más prístino y personalista de los “neopopulistas” –como los denominó Kurt Weyland–, aquel que encarnó a la “democracia delegativa” –como la llamó Guillermo O’Donnell–, que no era otra cosa que una democracia que se había enfermado, debilitando a todos los poderes estatales menos al Ejecutivo, que sólo crecía en omnipotencia y personalismo. La gente que hoy se escandaliza de la popularidad de los estilos de gobierno de Milei y Bukele, no tiene la más peregrina idea de quién fue el padre originario de tal devoción desenfrenada: Alberto Fujimori. Fujimori fue un profeta irredento del neoliberalismo y la mano dura. En él convivieron los ajustes más severos queridos por los libertarios de Milei, y la mano dura y el personalismo desbocado de Bukele.
Fue el profeta que prefiguró el ascenso de una idea de hacer política, la ‘antipolítica’ como le llamó Carlos Iván Degregori. Fue un tirano muy popular gracias a la demonización de los políticos tradicionales a quienes destruyó y persiguió. Pero a quienes también sepultó con resultados económicos inimaginados en sus primeros años, cuando llevó adelante los ajustes que en América Latina eran tan quiméricos de implementar y como traumáticos de atravesar. En todo caso, las reformas liberales que Fujimori implementó fueron truncas y jamás llegaron a ser completadas con un orden político que asegurara una ciudadanía plena para todos los peruanos, y si bien hubo una prosperidad inicial, se generó una relación disfuncional entre el ciudadano y el Estado que persiste hasta hoy bajo la cultura de la informalidad, el “sálvese quien pueda” y “cada uno baila con su pañuelo”. La ciudadanía que el fujimorismo parió no era republicana sino un ejercicio de resiliencia estoica enfermiza.
La mano dura originaria de la derecha popular fue la de Alberto Fujimori frente a la barbarie oprobiosa que había desatado el terrorismo. Hoy desfilan por la prensa fotos de los presos en las cárceles de Bukele sometidos a la ignominia y a la desnudez. Pero fue Alberto Fujimori el que no dudó en ponerle un traje a rayas a los cabecillas de Sendero Luminoso y del MRTA, como Abimael Guzmán y Elena Iparraguirre, para exhibirlos como felinos embravecidos encerrados en jaulas, como muestra de escarnio público que era celebrado por las masas. En el Perú los finales políticos sólo son prolongaciones decadentes de la ironía con la que nos tortura la historia. Pero esta vez, la historia se ha ensañado con los peruanos para mandarnos a una terapia colectiva para que procesemos que nuestro inconsciente colectivo tendrá que aceptar que Alberto Fujimori haya muerto un 11 de setiembre, el mismo día que murió su némesis coyuntural, Abimael Guzmán.
Pero su estela política fue descomunal, tanto que tuvo la osadía de ganarle elecciones a quizá los dos peruanos más notables que hayan vivido en el siglo XX: el escritor Mario Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura, y el ex secretario general de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuéllar. Cuando se dice que Fujimori sepultó a los políticos tradicionales, también hay que decir que sepultó electoralmente a la aristocracia política peruana que se deshizo en girones cuando se popularizó la idea del ingeniero japonés y su tractor de la “honradez, la tecnología y el trabajo”.
Pero Fujimori también envileció culturalmente al país. En comparsa con su siniestro asesor, Vladimiro Montesinos, nos llevó de las narices hacia programas de espectáculo repulsivos donde que reinó la televisión basura y los talk-shows denigrantes, los periódicos ‘chicha’ y el caos del transporte público que trajeron esos artificios del esperpento que son las combis peruanas; compró las líneas editoriales de muchos medios de comunicación con fajos de dólares inacabables, como lo atestiguan las escenas voyeristas grabadas en las salas del Servicio de Inteligencia y que, cuando se hicieron públicas, fueron el comienzo del desmoronamiento del régimen.
El juicio histórico a Fujimori debe ser severo como lo fue con todos los tiranos que murieron sin admitir ninguna culpa, ni mostrar ningún tipo de arrepentimiento frente al país, no solo por los gravísimos delitos que cometió, sino por los que también consintió. Fujimori jamás tampoco tuvo ni el más mínimo gesto de contrición por el tormentoso sufrimiento que ocasionó a muchas familias que fueron víctimas de su Gobierno. No se puede perdonar a quien jamás pidió perdón, y Alberto Fujimori jamás pidió perdón por nada, y pasará a la historia como un autócrata irredento pues nunca quiso redimirse ni con el país ni con las familias de las víctimas.
En los últimos años hubo un intento procaz por reescribir la historia política peruana. Su misma hija Keiko Fujimori –que en su momento pidió perdón e hizo contrición para desmarcarse del legado de su padre– ensayó un giro para volver a celebrar la herencia de su progenitor. En tiempos de reanimación de los populismos de derecha, el fujimorismo ha decidido volver a reivindicar a su líder histórico, quien gozó de una prisión privilegiada, un indulto irregular, jamás pagó su reparación civil y defendió hasta el extremo su inocencia. Seguramente lo que veremos en los próximos días será una puesta en escena contrita y recatada del establishment político peruano, con una capilla ardiente pública, en un tono que será reivindicatorio. Pero que quede claro que Alberto Fujimori recibirá la más mínima concesión a la que tiene derecho todo ser humano, a ser enterrado siendo velado por sus familiares y seres queridos. Una concesión que muchos de los familiares de quienes padecieron su régimen nunca tuvieron y nunca tendrán.
Enlace: https://elpais.com/america/2024-09-12/el-epitafio-de-fujimori.html