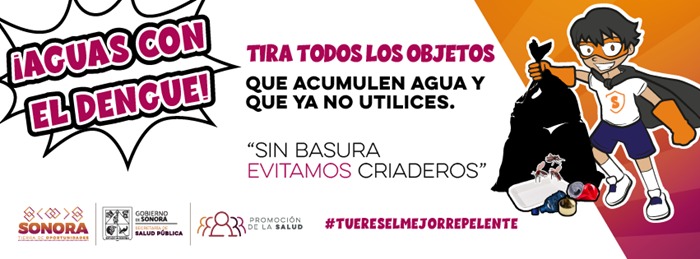En el verano de 2016 aterricé en la capital de Durango con una idea fija en la cabeza: investigar cómo el Cártel de Sinaloa había convertido a los deshabitados fraccionamientos del norte de la ciudad en fosas clandestinas. Al hacerlo me topé por primera vez con la devastación que causan los laboratorios de drogas sintéticas.
Mi guía para la cobertura era un grupo de policías estatales que me mostrarían cómo es que un jefe de sicarios apodado “El M14”, Bernabé Monje Silva, había invadido casas vacías para enterrar a sus víctimas en una colonia que se ubicaba entre la fiscalía estatal y un panteón privado. Al llegar al fraccionamiento Villas de Guadiana VI, uno de los uniformados que extendió un trapo húmedo y me ordenó que me tapara nariz y boca.
“No, gracias”, respondí. Quería describir el olor nauseabundo de los cuerpos. Oler es tan periodístico como mirar. “No es por el olor; ese se quita lavando la ropa. Es por los gases. Esta zona es tóxica”, insistió y luego él también se cubrió el rostro, como si fuera entrar a una región radioactiva.
Cuando terminamos el recorrido, el policía me explicó que, además de convertir las casas en ataúdes, la gente del “M14” las transformó en laboratorios clandestinos. Cada cocineta producía decenas de kilos de metanfetaminas. Los desechos —“el caldo”, lo llamó— se vertían en el drenaje que ya estaba saturado por una fábrica de jabón en la zona. Cuando el desagüe no fue suficiente, todo se tiraba en la tierra, junto al campo de gotcha y al costado de las vías del ferrocarril.
La lluvia activaba esos residuos de los narcolaboratorios. Olía a amoniaco, lejía y gas quemado, recordó el policía. Cuando el aguacero paraba, los vecinos comenzaban a toser y tallarse los ojos para quitar el picor en los lagrimales. Algunos niños tenían hemorragias nasales y los adultos intensos dolores de cabeza.
“Yo creo que es por tanta porquería que tiran en la tierra”, me dijo, luego de lavarse las manos por varios minutos, como si quisiera sacarse de los poros toda esa suciedad que se mecía en el aire, invisible, pero presente.
“Seguro hace daño a la gente, ¿no? Alguien debe saber de eso”. Los dos nos encogimos de hombros. Imaginamos que en el futuro podríamos advertir esos daños con tomas áreas de zonas antes fértiles transformadas en páramos o, incluso, en la primera generación de niñas y niños con malformaciones a causa de ese “caldo” de drogas sintéticas esparcido por el norte de Durango. No había información suficiente hace una década que confirmara que un capo de las drogas es también un criminal medioambiental, así que continuamos la conversación sobre las fosas clandestinas.
Hoy MILENIO inaugura el modelo de suscripciones digitales M+ con una investigación de Amílcar Salazar que confirma con datos, con estudios científicos, lo que antes era una suposición: lo que cae en la tierra producto de los narcolaboratorios es un veneno de larga duración y para el cual no hay un sistema de remediación ambiental.
Con el análisis de muestras de tierra extraídas de dos cocinas de metanfetamina en Sinaloa y Durango, y entrevistas a especialistas, la investigación “Desastre ambiental, el otro daño de los narcolaboratorios” exhibe una realidad incómoda: a casi 20 años de “guerra contra el narco”, México no tiene datos para medir el impacto ambiental de los narcolaboratorios.
No hay diagnóstico ni hay cura para la efedrina en los ríos, el safrol en los montes o el ácido clorhídrico en la selva, los valles, los terrenos baldíos, los fraccionamientos en la periferia. “No existe un diagnóstico gubernamental y, por lo tanto, este no parece ser un tema relevante ni de interés para el gobierno federal ni para los gobiernos estatales”, dijo Iñaki Blanco, exfiscal de Guerrero, a este periódico. Es el crimen perfecto. Impunidad garantizada.
Hace 10 años me pude proteger con un trapo húmedo, pero ¿cómo se protege el manglar, el bosque, el desierto? Mientras nos hacemos estas preguntas, habrá que reconocer algo a partir de este trabajo periodístico: todos caminamos sobre veneno y no nos importa.