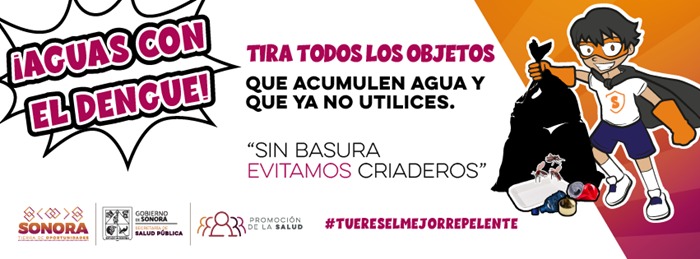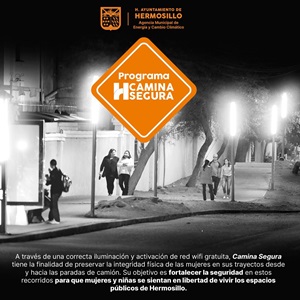Alejandro Matty Ortega
Ciudad de México.- La Ciudad de México despierta cada mañana con el eco de pasos, consignas y pancartas, así de nutridos e intensos como teclados de computadoras y celulares, como los “tic-tac’ del reloj.
En Reforma, frente a la columna del Ángel de la Independencia, ondean banderas multicolor, carteles con tinta morada y mensajes que no se repiten en ningún libro de texto, ni en ningún diseño virtual.
Son las voces de una generación que no vivió el autoritarismo del siglo XX, ni las guerras ideológicas del pasado; sin embargo, hoy enfrenta sus propias batallas:
La precariedad, el cambio climático, la violencia de género, la discriminación y la sensación persistente de que el futuro se les escurre entre los dedos.
La llamada Generación Z, jóvenes nacidos aproximadamente entre 1997 y 2012, se ha convertido en protagonista de un nuevo ciclo de movilización social en la Ciudad de México y será este fin de semana en más de 50 ciudades del país.
Sus marchas son simultáneamente físicas y digitales; sus causas, transversales; sus líderes, colectivos y anónimos.
Su lucha es contra lo establecido que a su sentir no funciona, es cuestionar el status quo en México y en el mundo.
No se organizan desde partidos ni sindicatos, lo hacen desde grupos de Telegram, hilos de X (antes Twitter) o historias de Instagram.
Lo que para muchos adultos desde los treinta parece una forma efímera de protesta, en realidad es una reconfiguración profunda de la acción política.
Detrás de los grafitis, las performances y los hashtags, hay convicciones reales, la urgencia de transformar un sistema que les prometió meritocracia, igualdad y futuro, pero que ofrece sueldos mínimos, violencia estructural y crisis climática.
Marchar en la Ciudad de México, para ellos, es un acto simbólico y es la manera más visible de recuperar la voz que sienten que las instituciones les han negado.
La generación Z nació con el cambio de siglo y creció bajo el colapso de las certezas.
Mientras sus padres creyeron en la transición democrática y en la estabilidad laboral, ellos crecieron con noticias de corrupción, feminicidios, desapariciones, crisis sanitarias y calentamiento global.
La pandemia de Covid-19 terminó de marcar su imaginario, el aislamiento, pantallas y una conciencia temprana de la fragilidad del mundo.
Cuando estos jóvenes observan la realidad mexicana, lo hacen con una mezcla de ironía y rabia, saben que la educación superior no garantiza movilidad social y que la vivienda es inalcanzable.
Saben que los salarios son insuficientes incluso para sobrevivir y que la violencia atraviesa sus barrios, escuelas y redes.
Y, sobre todo, que los espacios de decisión política siguen dominados por generaciones que no entienden sus códigos ni sus miedos.
Ese desencanto, sin embargo, no los ha llevado a la apatía, al contrario, ha detonado una nueva forma de politización.
La protesta ya no se reduce a la demanda de reformas específicas, va a la reivindicación de la existencia misma.
Marchar, pintar muros o tomarse las calles del Centro Histórico es exigir un cambio y es reafirmar que existen, que su cuerpo y su voz cuentan.
En las marchas feministas, los carteles no citan a Marx ni a Zapata, sino a memes, letras de reguetón o frases virales.
La ironía se convierte en un lenguaje político.
Detrás de esa estética hay una crítica de fondo, la distancia entre el discurso oficial y la experiencia cotidiana.
La generación Z no cree en los líderes carismáticos ni en los partidos salvadores; cree en la acción colectiva inmediata, en la presión pública y en la visibilidad digital.
La Ciudad de México es más que un territorio, es un espacio simbólico donde se cruzan los grandes relatos del país.
Aquí nacieron los movimientos estudiantiles del 68 y del 85, las protestas del 2006, las movilizaciones feministas y climáticas de los últimos años.
Marchar en esta ciudad implica inscribirse en una tradición histórica de resistencia.
Para la generación Z, la capital ofrece el espacio físico para la manifestación y la posibilidad de conectarse con miles de otros cuerpos que piensan igual.
Es, además, el lugar donde los medios y las cámaras amplifican su mensaje.
Las marchas de esta generación son performances de identidad política, pancartas diseñadas para ser fotografiadas, consignas que se vuelven hashtags, coreografías pensadas para circular en TikTok.
Sin embargo, reducir su protesta a espectáculo sería un error, la calle es un laboratorio político, en ella, estos jóvenes aprenden a organizarse, a negociar con autoridades, a gestionar la seguridad de las marchas y a proteger a quienes participan.
La Ciudad de México se convierte así en un aula de ciudadanía activa.
Si algo caracteriza a esta generación es su habilidad para transformar la indignación digital en acción física.
Muchos movimientos actuales, desde los feministas hasta los ambientales o los estudiantiles, nacen de publicaciones virales que logran movilizar multitudes.
El feminismo joven es uno de los motores centrales, las marchas del 8 de marzo y las protestas contra la violencia de género han sido encabezadas mayoritariamente por mujeres de entre 17 y 25 años.
Para ellas, la lucha no se limita a la igualdad formal, es la reclamación del derecho a vivir sin miedo.
Las colectivas, los tendederos y los escraches universitarios son expresiones de una justicia que el Estado no ha sabido garantizar.
En paralelo, los movimientos climáticos han ganado fuerza inspiradas por Greta Thunberg y por activistas latinoamericanas, las y los jóvenes mexicanos han salido a las calles para exigir políticas ambientales reales.
No son protestas abstractas, muchos viven en zonas afectadas por sequías, contaminación o colapsos de infraestructura como en Sonora.
La diversidad sexual y de género también ocupa un lugar central, la generación Z creció con mayor acceso a discursos de inclusión y derechos LGBTQ+, pero sigue enfrentando discriminación.
Las marchas del orgullo, lejos de ser celebraciones, se han convertido en espacios de denuncia y visibilidad política.
Cada una de estas causas comparte una raíz común, la convicción de que el cambio no vendrá desde arriba, llegará desde la presión social y el acompañamiento colectivo.
Su horizonte no es la utopía, es la posibilidad concreta de modificar la vida cotidiana.
Los analistas suelen criticar a la generación Z por su “activismo de clic”: La tendencia a compartir, firmar peticiones o indignarse en línea sin pasar a la acción.
Pero esta visión es parcial, lo que ocurre es que la política se ha desplazado hacia nuevos espacios.
En las redes, los jóvenes crean microcomunidades de afinidad, difunden información, denuncian abusos y convocan a manifestaciones.
La logística de muchas marchas en la Ciudad de México se organiza a través de plataformas digitales donde se establecen rutas, puntos de reunión y protocolos de seguridad.
Las redes sociales, sin embargo, también son campo de batalla.
Ahí enfrentan la desinformación, el acoso y la criminalización.
La vigilancia digital de activistas, la manipulación de tendencias y la censura encubierta son los nuevos riesgos de una protesta hiperconectada.
Aún así, esta generación ha aprendido a moverse con astucia, sabe que la viralidad es una herramienta política.
Un video grabado desde un celular puede tener más impacto que un comunicado oficial.
Por eso, la batalla por el relato es tan importante como la ocupación física del espacio público.
¿Qué busca realmente la generación Z al marchar?
No hay una respuesta única.
Pero, a partir de sus discursos y prácticas, pueden identificarse varios objetivos compartidos:
Reconocimiento y representación.
Exigen ser escuchados y formar parte de las decisiones políticas, como “jóvenes” genéricos y como sujetos políticos diversos.
Seguridad y justicia.
Buscan transformar un país donde la impunidad y la violencia son parte de la vida cotidiana.
Sostenibilidad y bienestar.
Piden empleos y condiciones de vida dignas y un planeta habitable.
Respeto a la diversidad.
Rechazan los modelos normativos de género, orientación sexual y expresión identitaria.
Democratización real.
Aspiran a un país donde la participación no dependa de estructuras partidistas o burocráticas.
Estos objetivos no son simples consignas, son propuestas de un nuevo contrato social en el que la juventud deja de ser vista como una etapa pasajera y se reconoce como una fuerza transformadora.
La respuesta institucional ante las movilizaciones de jóvenes ha sido ambigua.
Por un lado, el gobierno capitalino suele reconocer el derecho a la manifestación; por otro, mantiene prácticas de contención y vigilancia que a menudo derivan en confrontaciones.
Las marchas feministas y estudiantiles han evidenciado esta contradicción.
La presencia policial, el encapsulamiento y la estigmatización mediática refuerzan una narrativa en la que los jóvenes son vistos como “peligrosos” o “violentos”.
Este enfoque ignora el contexto:
La violencia estructural del Estado precede a la violencia de la protesta.
La seguridad, entendida desde la perspectiva juvenil, es la ausencia de represión y la garantía de derechos, el poder manifestarse sin miedo, transitar libremente, estudiar sin ser acosado o acceder a un trabajo sin explotación.
El riesgo es que la criminalización de la protesta deteriore la confianza entre generaciones.
Cada gas lacrimógeno, cada detención arbitraria, cada discurso oficial que minimiza la inconformidad juvenil, erosiona la legitimidad del sistema político.
Más allá de las consignas, hay un pulso vital en las marchas de la generación Z.
Lo que está en juego es una lista de demandas y una nueva forma de entender la ciudadanía.
Esta generación ha aprendido que el cambio empieza en lo micro, en el lenguaje, en los cuerpos, en la forma de ocupar el espacio y de narrar la realidad.
Su fuerza no radica en la homogeneidad, se basa en la diversidad, en sus filas caben jóvenes de universidades públicas y privadas, de colonias populares y zonas residenciales, de colectivos artísticos, ambientales.
Todos convergen en un mismo principio:
La vida digna como derecho y no como privilegio.
En el horizonte, la generación Z enfrenta desafíos enormes como la crisis climática, la automatización del empleo, el agotamiento de los recursos, la desigualdad creciente.
Pero también posee herramientas inéditas, el acceso al conocimiento global, redes de apoyo horizontales y una sensibilidad más empática hacia las causas sociales.
Si algo ha quedado claro en los últimos años es que no hay marcha atrás.
La generación Z no regresará al silencio, ha descubierto el poder de la palabra colectiva, el potencial de la imagen y la calle como territorio de cambio.
Sus marchas son el preludio de una nueva ciudadanía mexicana, más crítica, más diversa y más consciente de su papel histórico.
En el fondo, cada paso que dan por Reforma o el Zócalo y en cada ciudad del país, es acto de protesta y de esperanza; es la certeza de que otro futuro más justo, más humano, más sustentable, todavía puede construirse.
La movilización programada para el sábado que se organiza a través de las redes sociales, ha adoptado el uso de símbolos como la bandera de One Piece.
La generación Z se unirá en una sola voz contra el status quo y problemas como la impunidad, la injusticia y la corrupción en México.
Al tiempo.