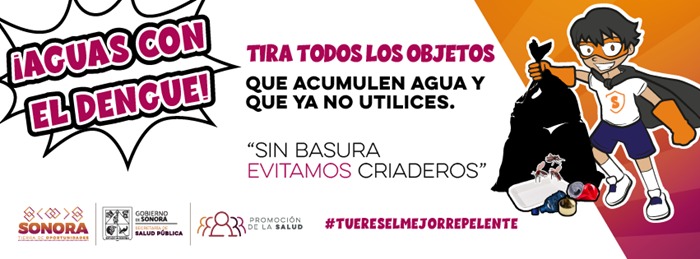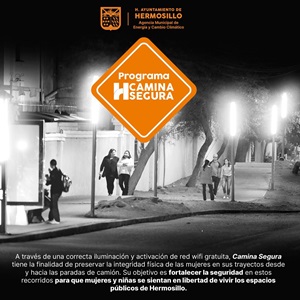EL CONSEJERO
Este lunes, la Administración para el Control de Drogas (DEA) anunció una iniciativa de colaboración entre Estados Unidos y México para combatir al narcotráfico, dentro de la cual está lo que denominó el proyecto Portero (Gatekeeper), una operación para desmantelar a quienes controlan los accesos de tráfico de drogas, armas y dinero en la frontera suroeste, o sea, la noroeste nuestra. Como parte del proyecto, la agencia antidrogas refirió contar con un programa de capacitación y colaboración en un centro ubicado en el suroeste de ese país, con “investigadores mexicanos” y, autoridades estadounidenses de seguridad, justicia e inteligencia.
El comunicado de la DEA es ambiguo en cuanto a qué se refiere con “investigadores mexicanos”, pues no dice a qué instituciones pertenecen quienes participan por parte de México. Tan no queda claro, que la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que hubiera un acuerdo con la DEA denominado proyecto Portero, y que lo único que hay de capacitación es para un grupo de policías de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en Texas, justo en el lado opuesto de la frontera suroeste.
Dejando de lado que no haya dicha iniciativa bilateral con el gobierno federal, es probable que la DEA se refiera a la que existe con los gobiernos estatales. Por ejemplo, a principios de mes, el gobierno de Sonora dio a conocer la creación de la Unidad Fronteriza de la policía estatal, la cual recibió capacitación de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por su siglas en inglés). Incluso el embajador Ron Johnson elogió a la nueva división policial.
La razón por la que el Proyecto Portero se centra en la frontera suroeste de Estados Unidos es porque Arizona y California son los estados que concentraron el mayor número de aseguramientos de fentanilo. De acuerdo a la DEA, en 2024 se aseguraron 14 mil 69 kilos de fentanilo en la frontera con México, de los cuales 9 mil 89 kilos (64 %) fueron en la frontera de Arizona, seguidos por la de California, con 4 mil 450 kilos (31.6 %). En cuanto metanfetamina, el año pasado aseguraron un total de 79 mil 70 kilos, de los cuales 47 mil 225 fueron en la frontera de California (59.7 %). Respecto a la cocaína, la frontera californiana encabeza con 8 mil 397 kilos asegurados (48.8 % del total). Para dar una idea de la gravedad del tráfico de fentanilo, los aseguramientos del opioide sintético apenas estuvieron por debajo de los de cocaína, que alcanzaron los 17 mil 181 kilos, apenas poco más de 3 mil kilos de diferencia.
Es decir, del lado mexicano, en Sonora y Baja California hay un importante tráfico de fentanilo, metanfetaminas y cocaína. En ambas entidades hay presencia de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, sin embargo, al igual que en Ciudad Juárez y la frontera chica tamaulipeca, hay grupos dedicados específicamente a cruzar las drogas a Estados Unidos, y las armas y el dinero a México, a cambio de una comisión, trabajando en alianza con una organización criminal en específico o indistintas. Es a estos “porteros” de la frontera a los que se refiere la DEA y, probablemente, es a autoridades sonorenses y bajacalifornianas a las que se refiere con la capacitación. Habría que preguntarle a Alfonso Durazo y Marina del Pilar Ávila.
Ucrania: una guerra que amenaza a Europa
Aunque políticamente suena correcto, el interés de Europa por la crisis en Ucrania va más allá de la solidaridad o el apoyo a una nación agraviada por otra más poderosa. Europa se encuentra más que preocupada por sí misma, consciente de que la ofensiva rusa no sólo busca controlar a Ucrania sino también proyectar su influencia sobre otras zonas fronterizas lo que representa una amenaza directa a la seguridad del continente, su estabilidad económica y su cohesión política interna.
Para las potencias europeas, la guerra ha puesto de manifiesto que la expansión rusa podría reconfigurar el equilibrio estratégico en Europa del Este, abrir la puerta a presiones militares en los países bálticos y aumentar la vulnerabilidad de algunos miembros de la OTAN en la región.
No es casualidad que el conflicto haya empezado a contemplarse, más allá de un drama humanitario, como un desafío existencial para la arquitectura de la seguridad europea, obligando a acelerar el rearme, la coordinación militar y la dependencia de la disuasión nuclear estadounidense como garantía frente a un posible avance de Moscú.
De ahí que en la más reciente reunión entre el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenski y su par estadounidense, Donald Trump, hayan hecho acto de presencia varios líderes europeos entre los que se destacan el primer ministro de Gran Bretaña, Keir Starmer; el presidente de Francia, Emmanuel Macron; el canciller de Alemania, Friederich Merz; la primera ministra de Italia, Georgia Meloni; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Todos unidos para arropar la causa de Kiev.
Tras el encuentro sostenido el viernes pasado en Anchorage, Alaska, entre Donald Trump y Vladimir Putin, se empezaron a abrir algunas rendijas, la más importante: la posibilidad, ahora sí tangible, de una reunión directa entre Putin y Zelenski, uno de los puntos más problemáticos.
El muy “comunicativo” mandatario estadounidense parece estar cocinando algo que pudiera prosperar, ya que desde ese encuentro dejó de mencionar el cese el fuego como condicionante para las negociaciones al igual que las sanciones económicas contra Moscú, lo que elevó el nivel de preocupación de los líderes europeos.
Un avance milimétrico, porque difícilmente Kiev va a aceptar las demandas de Moscú para firmar la paz, entre las que destacan, el reconocimiento de las anexiones territoriales; su renuncia a ingresar a la OTAN; la reducción de sus fuerzas armadas; la prohibición de tropas extranjeras; la formación de un gobierno interino pero, sobre todo, Rusia se niega a aceptar cualquier compensación por los daños a Ucrania y que esta renuncie a exigir reparaciones.
Algo sin embargo suena sospechoso, sobre todo tras el cambio repentino del Kremlin, que muy bien pudiera estar tratando de ganar tiempo para consolidar posiciones.
La apología de delito vs la libertad de expresión
Hablar de la apología del delito, es decir, exaltar o enaltecer públicamente una conducta delictiva o a su autor, se ha vuelto un tema recurrente en nuestro país, pero cada vez son más las voces que se pronuncian en contra de la promoción de conductas criminales.
Ahora fue el turno del gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, quien el fin de semana pasado dio a conocer un decreto con el cual se prohibirá que, en eventos realizados en plazas, auditorios, estadios, centros de espectáculos, ferias y cualquier otro lugar público de la entidad, se interprete o se reproduzca cualquier tipo de música que fomente la cultura del delito.
Y antes de que surjan las críticas, el mandatario de extracción panista aclaró que su gobierno no va contra ningún género en particular, en referencia clara a los narcocorridos o los llamados corridos tumbados, sino contra la perversión de cualquiera de ellos.
Hay que recordar que apenas en abril pasado, el diputado federal Arturo Ávila Anaya, vocero del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa de ley para adicionar el artículo 208 del Código Penal Federal, a fin de sancionar expresiones mediáticas que hagan apología del delito.
Es decir que películas, series de televisión, música, obras de teatro o videojuegos que glorifiquen o justifiquen la comisión de conductas ilícitas de manera que favorezca su imitación para llevar a cabo tales actos, sean castigadas.
Aunque el artículo 208 ya contempla castigos como jornadas de trabajo en favor de la comunidad, lo deseable que la iniciativa prospere para que existan sanciones para este tipo de contenidos que en los últimos años han cobrado gran relevancia en las plataformas multimedia como Netflix, Disney+, Prime Video, y HBO Max.
Además de ello, no estaría de más echarle un vistazo al tema de la nota roja para analizar hasta donde puede ser considerada libertad de expresión, ya que, si bien es sabido que la nota roja no es apología por sí misma, sí puede contribuir a su promoción si es que no se maneja con la responsabilidad necesaria.
Pero, sobre todo, bien valdría la pena que en la iniciativa se precise que no se trata de coartar derechos fundamentales como la libertad de expresión y el acceso a la información, sino de definir los límites cuando esos ejercicios afectan los derechos de terceras personas o ponen en riesgo el orden público.
El verdadero problema de la vivienda en CDMX
El mercado inmobiliario de la Ciudad de México atraviesa un momento paradójico: por un lado, la fortaleza de la demanda y la baja en las tasas de interés apuntan a un escenario favorable para la colocación de hipotecas; por otro, la insuficiencia de oferta habitacional sigue siendo el mayor obstáculo para equilibrar precios y garantizar acceso a la vivienda.
Los datos del primer semestre de 2025 muestran un crecimiento marginal en ventas, pero no reflejan la magnitud de la demanda contenida. El reto no está en si las familias quieren comprar o no, sino en que los desarrolladores puedan responder con proyectos viables y alineados a las nuevas exigencias de los compradores: cercanía con el trabajo, accesibilidad y calidad de vida.
La discusión pública sobre gentrificación puso el foco en el desplazamiento de comunidades; sin embargo, como dijeron especialistas en el webinar de University Tower, el problema de fondo es estructural: en los últimos años la ciudad no generó la vivienda necesaria. El resultado es evidente: precios al alza, rentas encarecidas y un mayor atractivo de zonas periféricas.
En este contexto, el mercado hipotecario activo y la caída de tasas ofrecen una oportunidad que no debe desaprovecharse. Pero el éxito dependerá de la capacidad de alinear incentivos entre sector público y privado para acelerar permisos, detonar inversión y generar proyectos. Es decir, no basta con replicar fórmulas de lujo: el mercado requiere soluciones que atiendan a distintos segmentos sociales, de lo contrario, el desequilibrio seguirá desplazando familias hacia la renta o a municipios lejanos.
La capital enfrenta una disyuntiva: si no se genera vivienda suficiente y bien planificada, la presión sobre precios será insostenible, y con ello, el riesgo de exclusión para miles. La vivienda no puede tratarse como un activo financiero, sino como parte esencial de la estructura social para dar a las familias el derecho básico del acceso a una vivienda digna.