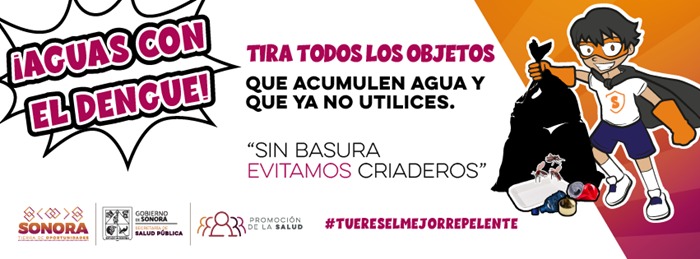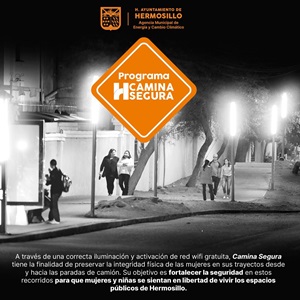La isla sufre largos cortes diarios de electricidad y las opciones de consumo están al alcance de solo unos pocos. Lo único que parece mantenerse intacto de la revolución son sus consignas
Lorena Arroyo
La Cuba de mediados de 2025 es en realidad dos Cubas: una puede contarse, por ejemplo, desde la Torre K, un imponente hotel de lujo de 41 plantas, 155 metros de altura y 600 habitaciones inaugurado este año en el barrio de El Vedado de La Habana, gestionado por la empresa española Iberostar y propiedad del conglomerado empresarial del ejército cubano Gaesa. Desde el mirador de la terraza del piso 32 del rascacielos, que tiene un enorme restaurante y una piscina que en una tarde de finales de julio estaban vacíos, se ve la belleza de una ciudad por la que —desde arriba— no parece pasar el tiempo: el mítico cine Yara, la heladería Coppelia, los hoteles Habana Libre y el Nacional, y, al fondo, en medio del centro histórico de edificios desconchados, el Capitolio y el inmenso mar Caribe.
Las consumiciones en el hotel solo se pueden pagar en dólares y, al contrario de lo que pasa en el resto de una isla acostumbrada a convivir con los apagones, no se va la luz ni el aire acondicionado, una realidad que solo se pueden permitir algunos turistas y la creciente pero minoritaria oligarquía cubana. Por eso, para buena parte de los ciudadanos que cruzan todos los días su vista con ese edificio en el que el Estado invirtió 200 millones de dólares en un momento en el que el turismo está en caída y el país vive su peor crisis económica desde el Periodo Especial (etapa iniciada a principios de los noventa tras la caída de la URSS y de sus subsidios económicos), es como un espejismo.
La Torre K se ha ganado el rechazo de los que viven en la otra Cuba, los que están a pie de calle sufriendo los cortes de electricidad diarios, luchando por llegar a fin de mes con salarios que no alcanzan para cubrir las necesidades básicas, y viendo cómo crece la desigualdad.

En La Habana, en los últimos años, se ha multiplicado la gente que pide en las calles; además, desde que comenzó la crisis de combustible en 2019, se acumula la basura, porque el camión de recogida ya no pasa regularmente. Los viejos Ladas y carros americanos de los años 50 hechos con partes conviven ahora con coches de último modelo. Y un cubano, que gana un salario medio de 6.500 pesos (algo más de 16 dólares), se cruza cada día con las numerosas mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas) donde venden, por ejemplo, un cartón de huevos por cerca de 3.000 pesos (7,5 dólares). Es como si el capitalismo hubiera aterrizado de golpe en la isla comunista para mostrarles a los cubanos que no tienen acceso a divisas todo lo que no pueden permitirse.
Ha pasado una década del anuncio del deshielo frustrado con Estados Unidos que sellaron Raúl Castro y Barack Obama con un apretón de manos y no parecen quedar rastros de la esperanza de aquella época en la que los cubanos soñaban con un cambio y se multiplicaban los medios independientes. Con el presidente Miguel Díaz-Canel al frente del Partido Comunista rigiendo la isla bajo el lema de la continuidad y un poder económico cada vez más disperso y opaco, en los últimos años las voces críticas y la disidencia se han pagado con cárcel o exilio.
Según la ONG Prisoners Defenders, en julio de este año había 1.176 presos políticos en las cárceles cubanas y decenas de artistas e intelectuales se han visto obligados a abandonar la isla para no acabar en prisión, en un método del Gobierno de acallar a la oposición.
“Yo sueño con que se caiga”, dice un joven señalando a la Torre K, mientras espera en la fila que se forma todos los días para entrar al Coppelia, la heladería por la que han pasado generaciones de cubanos para disfrutar, enamorarse y matar el hambre. Fundada en 1966 en la esquina entre la calle L y la 23 por iniciativa de Fidel Castro, que quería que Cuba tuviera más sabores de helado que Estados Unidos, el menú original llegó a ofrecer 26 y, aunque con las sucesivas crisis económicas ha perdido la mayoría de ellos, los habaneros siguen pudiendo disfrutar de una ensalada —como la llaman— de cinco bolas, galleticas y sirope por 155 pesos cubanos (menos de medio dólar).
“Antes el helado era mejor, más cremoso. Ahora ya no se puede elegir sabor y no hay de chocolate, que era el mejor”, reconoce Mireya, una enfermera de Arroyo Naranjo, un municipio en la provincia de La Habana que, tras acabar su turno en un hospicio, se ha ido a ver una película al cine Yara y a comerse un helado. Mientras, unos jóvenes le preguntan en tono jocoso a la camarera si el helado lleva bicarbonato. “¡Vayan a la fábrica a quejarse, yo solo lo sirvo!“, les responde molesta, como hastiada de las quejas de los clientes que recuerdan mejores épocas.
En un país donde no existen las elecciones democráticas, millones de cubanos se han expresado en los últimos años con los pies: la isla ha sufrido el mayor éxodo desde el inicio de la revolución: se estima que ha perdido 2,5 millones de personas desde 2022. Y para los poco más de 8,5 millones de cubanos que quedan, los niveles de hartazgo se hacen patentes en casi cualquier conversación, con muchos matices que van del humor a la resignación o la rabia.
Las sentencias ejemplarizantes impuestas a los detenidos el 11 de julio de 2021 en las mayores movilizaciones populares desde el inicio de la revolución consiguieron silenciar las protestas de esa magnitud, con algunas excepciones como las manifestaciones de Santiago de Cuba de 2024 o el rechazo a la dolarización del servicio de internet. Pero basta hablar con los cubanos para entender el cansancio por la situación de la isla y el descrédito de un Estado que lleva más de seis décadas queriendo controlarlo todo.
Cortes de luz de 20 horas
En Camilo Cienfuegos, un municipio de Santa Cruz del Norte, en la provincia de Mayabeque, a 56 kilómetros de La Habana, que en la época de la bonanza azucarera se llamó Central Hershey y llegó a tener una de las principales refinerías de la isla, los vecinos organizan sus jornadas en función de la hora en que llega la luz, sin importar si es de día o de noche. “Aquí cortan la luz 20 horas, 18, 12… como les dé la gana. Nos están dando durísimo y lo que hay es un corretaje. Si llega la corriente, tienes que lavar, tienes que cocinar, tienes que limpiar, porque se te hace la mojazón de la lavadora. Y las neveras ya ni congelan”, cuenta Betty, mientras le hace la manicura a su amiga Isis. “Si, por ejemplo, la luz llega a las 12 de la noche”, continúa, “hay que levantarse, y adelantar todo para que, cuando se vaya otra vez, ya una tenerlo hecho, y levantarse sin estrés”.
“Eso es lo que nosotros llamamos adaptarse al sistema, ¿entiendes? Yo me levanto a las 3.00, a las 4.00… A la hora que la pongan me tiro de la cama”, interviene Isis. Como muchas familias cubanas, estas mujeres han pasado a cocinar con carbón o leña porque, con los apagones, la cocina eléctrica ya no sirve. En el caso de Betty, su madre ha sembrado maíz y boniato en el patio para garantizar la seguridad alimentaria de la familia. Ante el encarecimiento del precio de la comida en los negocios privados y la escasez de lo que suministran las bodegas con la libreta de abastecimiento, esta es una opción a la que han recurrido muchos cubanos para sobrevivir.
A unas calles de donde conversan, los jubilados Gisela Masón, de 78 años, y su esposo Pedro, de 82, cuentan que salen adelante gracias a la ayuda que les envía su hijo desde Panamá, con la que completan la canasta básica y las medicinas que necesitan y que el sistema de salud cubano —que también sufre un fuerte deterioro y desabastecimiento— no tiene desde hace tiempo. Además, han vendido los dos carros que tenían y algunos objetos de la casa y han plantado varios árboles frutales y vegetales en el jardín para reforzar su alimentación.



Masón trabajó en la planificación económica de la central azucarera del municipio hasta que, en 2003, esta cerró por decisión del Gobierno ante la bajada de los precios de la materia prima. La clausura de decenas de ingenios en esa época dio la estocada final a la producción de azúcar. Y Cuba pasó de ser uno de los principales exportadores del mundo a tener importar de otros países, como sucede con muchos otros alimentos.
Ese es uno de los grandes problemas de la economía, como ha reconocido el propio presidente Díaz-Canel. “La mentalidad importadora nos ha corroído durante años, además de generarnos una dependencia, cuyos efectos negativos se hacen sentir más en épocas de crisis”, aseguró en un discurso en la Asamblea Nacional en julio. “Urge cambiar la matriz y trabajar sobre la base de consumir más lo que produzcamos internamente”.
Esa apuesta la está sintiendo el creciente sector empresarial privado que ha visto cambiar ligeramente el discurso del Gobierno hacia ellos. Así, el Estado pasó de culpar a las más de 9.500 mipymes que se han multiplicado en los últimos años de los altos precios de los productos básicos a apostar por la colaboración para recuperar la producción cubana. “El sector estatal ha visto al sector privado como un competidor, pero con estas experiencias de la producción cooperada, ahora lo está viendo como un posible aliado”, asegura Aldo Álvarez, dueño de Mercatoria, una plataforma que vende productos importados en la isla, y que ahora se prepara para producir café conjuntamente con el Estado en la provincia de Mayabeque.
Este habanero, que incursionó en el sector privado cubano en 2015, se considera un “emprendedor extremo” y dice que para hacer negocios en la isla hay que tener mucha paciencia y saber adaptarse a los constantes escenarios cambiantes. Ahora, apunta, “más de la mitad del consumo habitual de las familias en Cuba está siendo cubierto por el sector privado”. Sin embargo, sigue habiendo una fuerte demanda insatisfecha porque buena parte de la población no se puede permitir comprar lo que los negocios ofrecen.

“Hasta que el ingreso de los clientes de ese mercado no aumente, ese flujo no va a aumentar. Es una demanda no satisfecha. Pero sigue habiendo oportunidades”, sostiene el dueño de Mercatoria. Y rechaza la acusación del Gobierno de que sean los negocios privados los que están provocando la desigualdad. “El sector privado paga impuestos, crea puestos de trabajo, se integra en la economía del país y es parte de la solución. Si no existiera un sector privado, hoy quizás tuviéramos más migración todavía, más fuga de talentos y más gente en la calle. Para poder distribuir, primero tienes que tener. Distribuir la pobreza no te va a ir bien. Tienes que crear riqueza”.
¿Qué queda de la revolución?
De vuelta a Santa Cruz del Norte, los viejos edificios de la industria azucarera donde trabajó Gisela Masón recuerdan la riqueza que la isla tuvo un día. Construidos por la compañía Hershey durante la I Guerra Mundial, que también levantó un pueblo con escuela, teatro, cine, un hotel y jardines, fueron traspasados en 1958 a un empresario local, antes de ser nacionalizados tras la revolución. Una vez que el ingenio cerró en los 2000, algunas instalaciones fueron reconvertidas en otras industrias, como una central agropecuaria o una fábrica de baldosas, mientras que otras quedaron abandonadas.
Ese es el caso del teatro de la central, un edificio rodeado de palmeras y flamboyanes exuberantes, pero totalmente destartalado. Al lado del escenario, solo permanece intacta una frase del líder revolucionario Camilo Cienfuegos: “Esta revolución irá hasta la meta trazada. Esta revolución, como en los días de la guerra, tiene solo dos caminos: vencer o morir”.

Sesenta y seis años después del triunfo de la Revolución Cubana, casi nueve desde la muerte de su líder histórico, Fidel Castro, y cuatro desde la sucesión de un Raúl Castro ya nonagenario y prácticamente desaparecido de la vida pública a Díaz-Canel, cada vez es más difícil encontrar en Cuba la ilusión por el sueño revolucionario.
“La juventud solo piensa en terminar su carrera para irse. Hay una idea fija que es emigrar dónde y cómo sea y es producto de la desesperanza y la desesperación”, asegura Raymar Aguado Hernández, un estudiante de Humanidades y ensayista de 24 años, quien dice pertenecer a una generación que se hizo mayor viendo cómo el país se ponía cada vez peor y que, a diferencia de la de sus padres —que creyeron en el sistema político cubano y se desengañaron en los últimos años—, creció sin ningún tipo de afinidad con sus gobernantes.
“Nosotros crecimos viendo a un Fidel Castro senil, prácticamente, destruido, viejo, que no podía mantener una línea de discurso coherente sin desviarse del tema”, afirma. Como muchos jóvenes, Aguado vio esfumarse las esperanzas del deshielo con EE UU, vivió la llegada de internet y los intercambios con los millones de turistas que aterrizaban en aquella época. Después, sufrió las crisis sucesivas que golpearon la isla a partir de 2019, agravadas por la mano dura de la presidencia de Donald Trump y la pandemia de la covid. Y fue testigo de la efervescencia de las protestas de 2021 por las que miles de cubanos salieron a las calles a mostrar su hartazgo por la falta de gasolina, la escasez de alimentos y las penurias, que se saldaron con cientos de detenidos, la mayoría jóvenes que fueron condenados a severas sentencias.
Pese a la represión, Aguado está convencido de que hay que seguir insistiendo para crear “un cambio social y cultural”. Y se muestra esperanzado con los precedentes en la generación de tejido cívico, como las recientes protestas universitarias contra la subida de las tarifas de internet que, pese a que no consiguieron su propósito, movilizaron a sectores de la universidad pública tradicionalmente alineados con el Gobierno. “Esa autonomía estudiantil reclamando una política gubernamental no tenía precedentes desde el inicio de la revolución”, afirma el estudiante.
No está siendo este un verano fácil para Díaz-Canel. Al descontento por la subida de las tarifas de internet, los apagones y el encarecimiento de la vida, se le suma que el mes pasado se vio obligado a dar un paso atrás al anunciar la dimisión de su ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó Cabrera, tras unas polémicas declaraciones en las que aseguraba que en Cuba no existían mendigos, sino personas disfrazadas como tal, una realidad innegable para los cubanos que se cruzan diariamente con personas pidiendo o rebuscando en la basura. El gobernante y su primer ministro, Manuel Marrero, discreparon públicamente con la funcionaria y reconocieron la situación de “vulnerabilidad” en la que vive parte de la población y la creciente desigualdad que sufren.
Aguado, sin embargo, no acaba de creerse esa renuncia que se hizo pública durante la celebración de las sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular y lo atribuye, más bien, a lo que denomina “un buen montaje”. “Buscan todo el tiempo chivos expiatorios. Ellos mismos están generando un proceso de transición oligárquica, soltándose el poder. Ellos saben que el barco ya está hundido, que no lo van a poder sacar a flote, que hace falta mucho dinero para medianamente sacar el asta y que se vea la bandera. Es todo un misterio cómo funciona la distribución de poderes en Cuba en esas altas esferas, quién manda”, afirma.
Esa es una incertidumbre que comparten muchos cubanos desde que a la isla no la gobiernan los Castro: si bien Díaz-Canel está oficialmente al frente, con los dueños de negocios y hoteles multiplicándose —algunos de ellos propiedad del ejército o de personas cercanas a los Castro—, es una incógnita quién manda realmente hoy en Cuba.

Frente a la sensación de desesperanza y querer irse que comparten muchos cubanos, hay otros, como el propio Raymar Aguado, que apuestan por quedarse: “Realmente yo no me quiero ir de Cuba. Por muy mal que se ponga, yo sigo creyendo que tengo algún tipo de responsabilidad política en esto, de ser partícipe de la transformación. Me es imposible no sentir ese reto. Pero imaginar un futuro es complicado”.
Enlace: https://elpais.com/america/2025-08-17/sobrevivir-en-la-cuba-mas-desigual.html