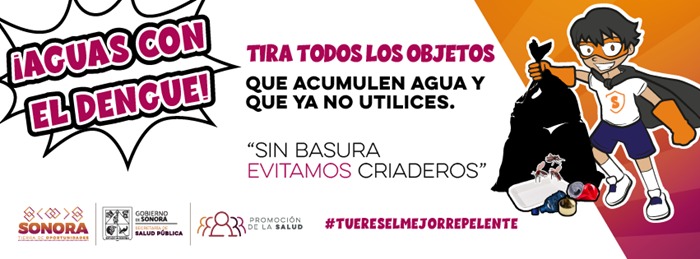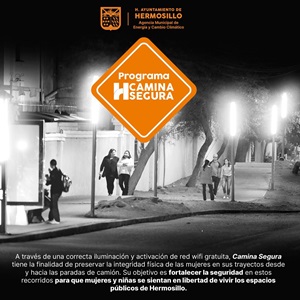… Y la impresionante mano izquierda de Claudia Pavlovich

Con frecuencia suele citarse la reforma electoral de 1977, promovida por el entonces secretario de Gobernación Jesús Reyes Heroles, como el parteaguas entre el sistema de partido hegemónico y el incipiente pluripartidismo que iniciaría el proceso de democratización política en el país con la incorporación de los llamados diputados plurinominales, entre otras cosas, pero eso no es del todo exacto.
La investigadora, académica y ex magistrada electoral en el Estado de México, Marcela Elena Fernández Domínguez nos ilustra al respecto en un artículo publicado hace algunos años.
Previa a esa reforma, hubo otra en 1963 que ya establecía los llamados ‘diputados de partido’ que se asignaban en razón de cinco para cada partido legalmente constituido que alcanzara el 2.5% de la votación nacional, y uno más por cada medio punto porcentual de los votos emitidos hasta llegar a 20.
La pesada losa del poder absoluto del PRI hizo que esta reforma no prosperara en los hechos porque de entrada era sumamente complicado que un partido político distinto alcanzara esa votación. De hecho, para la elección de 1976, José López Portillo participó como candidato único (PARM y PPS suscribieron su candidatura; el PAN no postuló candidato y el Partido Comunista lanzó al legendario líder ferrocarrilero Valentín Campa, pero como no tenía registro legal, sus votos no contaron). López Portillo ganó con más del 90% de los votos y su sexenio se recuerda como el más corrupto de la historia.
Un año después se promueve la reforma electoral de Reyes Heroles, que entre otras cosas creaba un sistema de partidos, abría las puertas a los legisladores plurinominales, integraba a los partidos políticos a la Comisión Federal Electoral e inauguraba la era de los medios de impugnación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Con todo y sus incipientes avances, la reforma se quedó corta, pues los procesos electorales seguían completamente controlados por el gobierno (desde la organización de los comicios hasta el conteo de votos y la calificación de la elección); no existían tribunales electorales y la participación de partidos en la CFE era muy limitada, algo que más o menos se subsanó en una nueva reforma en 1986.
Así se llegó a la elección de 1988, esa sí -creo- el verdadero parteaguas en la lucha por la democratización del país, que reventó desde el mismo PRI donde la Corriente Democrática hubo de abandonar sus filas ya que el tricolor estaba convertido en una camisa de fuerza para fuerzas emergentes.
Con Cuauhtémoc Cárdenas a la cabeza se generó un sorprendente movimiento nacional que supo integrar a diversas corrientes, organizaciones y partidos hartos de la hegemonía priista y le compitió palmo a palmo al candidato oficial, Carlos Salinas de Gortari, que jamás pudo sacudirse el estigma del fraude electoral, tras aquella épica ‘caída del sistema’ adjudicada nada menos que a Manuel Barttlet, entonces secretario de Gobernación y por tanto, comandante en jefe de la Comisión Federal Electoral.
Más que en el 68 o en el 77, fue en el 88 cuando comenzó a escribirse el fin del partido hegemónico. En 1990 vino una nueva reforma electoral que mejoró la apertura política, la participación de partidos y estableció nuevas reglas para prerrogativas, plurinominales y otros temas nodales en la materia, como el retiro del gobierno de los órganos electorales (lo que ciertamente tuvo mucho de simulación, hay que decirlo, pero constituía un avance en la integración más democrática de dichos órganos).
Huelga decir que esta reforma no se concretó como una concesión graciosa del gobierno salinista, sino por la presión de un movimiento político nacional que cada vez tomaba más fuerza desde la izquierda, desplazando incluso al PAN, el partido de la derecha que históricamente había disputado el poder al PRI en el terreno electoral.
En total, desde aquellos años 60 se han contado 11 reformas electorales y hoy estamos en la antesala de una nueva, que ideó Andrés Manuel López Obrador pero que no pudo sacar adelante, y hoy retoma Claudia Sheinbaum, para lo cual ha creado una comisión encabezada por Pablo Gómez y en la que lo acompañan la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez;el coordinador de asesores de la presidencia, Jesús Ramírez Cuéllar; el jefe de la Oficina de la Presidencia, Lázaro Cárdenas Batel; el coordinador de Política y Gobierno, Arturo Saldívar y el titular de la Agencia de Transformación Digital, José Merino.
Entre las 11 reformas citadas, las más recientes avanzaron también en el sentido de la democratización de los órganos electorales. “En1994, se volvió a reformar el artículo 41 de la Constitución, con la finalidad de eliminar a las
personas consejeras magistradas y dar lugar a las personas consejeras ciudadanas como parte del órgano superior del Instituto Federal Electoral; en cuya reforma también detonó que se eliminara el derecho de voto de representantes de los partidos políticos en los órganos electorales, al identificarse la fase como ciudadanización de la autoridad electoral.
“Entre los cambios se dio la transformación del entonces Tribunal Federal Electoral en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aunado a que dotó a que sus fallos fueran de definitividad y vinculatoriedad y eliminó desde entonces a los Colegios Electorales de formación partidista”.
Estos procesos, evidentemente no empatan con las aspiraciones del nuevo gobierno y la reforma propuesta por Claudia Sheinbaum, que será discutida en foros y en la Cámara de Diputados a partir del próximo mes de septiembre, menciona temas que algunos consideran un retroceso a la legislación existente en los 80’.
Eliminación o reducción de plurinominales, reducción de financiamiento a partidos políticos y organismos electorales y entre otras cosas, la elección por la vía del voto de los nuevos (también se reduciría el número de 11 a 7) consejeros del INE, que también cambiaría de nombre. Si por la víspera se saca el día, estaríamos frente a la reedición de la elección judicial, que desembocó en un sistema de impartición de justicia copado por afines al gobierno de la 4T.
Y la gran paradoja de esta reforma, es que muchos de los que participaron en incontables jornadas de movilización y lucha para demoler el viejo andamiaje electoral que favorecía al PRI como partido hegemónico, hoy empujan por una reforma que favorezca a Morena como partido hegemónico.
Pues qué caray.
II
Qué bárbaro. Qué visión política y qué mano izquierda tiene la ex gobernadora Claudia Pavlovich, hoy flamante embajadora de México en Panamá, propuesta por la mismísima presidenta, su tocaya Claudia Sheinbaum y además su homóloga entre 2018 y 2021, cuando ambas fueron gobernadoras, una de Sonora, la otra de la Ciudad de México.
Antes, Claudia Pavlovich fue propuesta por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador como cónsul en Barcelona, donde se desempeñó hasta ahora, que debe hace su menaje a Centroamérica.
Han menudeado las voces que satanizan a la oriunda de Magdalena, diciendo que ‘cedió la plaza’ en 2018, cuando Morena arrasó en Sonora, pero esa crítica esconde todo lo que se pueda olvidar de autocrítica, porque frente al tsunami obradorista de aquel año tampoco era mucho lo que podían hacer el PRI y el PAN, cuesta abajo en su rodada, una rodada de la que hoy, ocho años después, no cesa.
Por si fuera poco, Claudia en realidad tuvo un sexenio de tres años. La segunda mitad de su mandato, ya con AMLO en la presidencia, su margen de maniobra en todos los sentidos estuvo completamente acotado por el exacerbado presidencialismo del tabasqueño, que cambió todas las reglas del juego en el pacto federal.
Así llegó el 2021, cuando la historia se repetiría. Antes, en enero de 2020, a menos de un año de que Claudia Pavlovich cumpliera su encargo sexenal, le tocó ser anfitriona del presidente AMLO en Bavispe, donde visitaron la comunidad de La Mora, donde se reunieron con las familias LeBaron, Langford y Miller, deudos de la masacre de Bavispe suscitada un año antes.
Los acuerdos que se tomaron en ese encuentro son importantes y trascienden los sexenios, pero los que se tomaron a lo largo del camino de seis horas por carretera que hicieron AMLO y Claudia Pavlovich hasta Hermosillo, no lo son menos.
En ese largo lapso se platicaron muchas cosas, entre otras -y eso lo reveló el propio AMLO en una entrevista posterior- el deseo de la exgobernadora de hacer carrera en el servicio exterior mexicano, avalada por su estudios en relaciones internacionales.
“Y en una ocasión ella me dijo que había estudiado y le interesaba mucho la política exterior, que tenía ella deseos, que había estado estudiando Relaciones Internacionales y que ella tenía ese deseo, de trabajar en el Servicio Exterior”, indicó entonces el presidente.
Y ¡tras!, que llegado el momento la nombra cónsul en Barcelona para beneplácito de algunos y para ardor de otros, que en Sonora se quedaron rumiando la derrota de 2021 cuando ganó el morenista Alfonso Durazo la gubernatura.
Otra vez dijeron que Pavlovich había ‘entregado la plaza’ y que lo había hecho porque temía represalias del gobierno morenista por sus presuntos actos de corrupción, pero a fuerza de ser sinceros, las trincheras que sostenían el avance morenista en Sonora ya no presentaban resistencias importantes, y el desenlace electoral estaba muy cantado.
Cuatro años después, es claro que Claudia Pavlovich no solo supo tejer acuerdos con AMLO, también lo hizo con su tocaya Sheinbaum y por eso ahora pasó de cónsul a embajadora y eso habla de los niveles en los que se anda moviendo.
Claro que se van a emputar algunos morenistas a los que aún no les hace justicia la transformación, y algunos prianistas que ya están modelando frente al espejo los outfits guindas y pensando que no les sientan tan mal, pero lo que es un hecho es que la exgobernadora supo pactar con AMLO y también con Sheinbaum para mantenerse vigente en dos procesos transexenales. Y políticamente, eso no es poca cosa, aunque a algunos ingenuos les cueste digerirlo.
También me puedes seguir en X: @Chaposoto