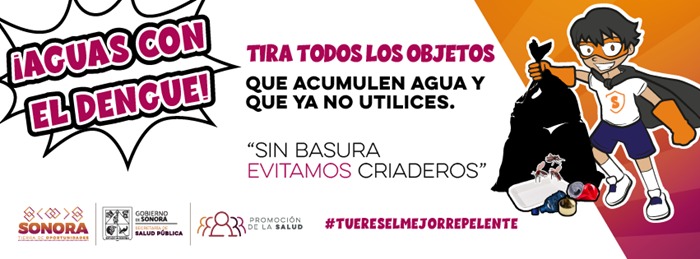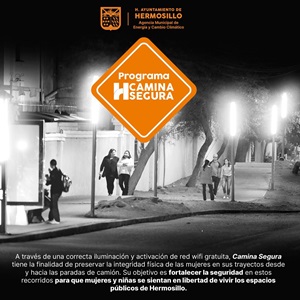El 6 de agosto de 2014, un derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado salió de la mina Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, y se deslizó río abajo como un veneno silencioso. Pasaron por el arroyo Tinajas, alcanzaron el Bacanuchi y se adueñaron del río Sonora. Las autoridades lo llamaron “accidente industrial”. Once años después, los pueblos y comunidades que beben, siembran y respiran en esta cuenca siguen pagando el precio del eufemismo.
Lo que ocurrió en tierras sonorenses no fue un accidente industrial, sino el resultado de un sistema en el que grandes corporaciones y el Estado conviven en medio de responsabilidades difusas. Para “remediar el daño”, la empresa creó un fideicomiso de 2 mil millones de pesos, pero las promesas más importantes —plantas potabilizadoras, clínica toxicológica, monitoreo continuo de enfermedades— nunca se concretaron.
Para los Comités de Cuenca del Río Sonora que surgieron tras el mayor desastre ambiental de la minería nacional, así como de la organización Poder que los acompaña en la batalla, la estrategia es clara: pagar por tiempo, no por justicia. A lo largo de este tiempo, el caso ha saltado de ventanilla en ventanilla: de Profepa a Semarnat, de Cofepris a Conagua y de ahí a la Suprema Corte de Justicia y a la oficina de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde la historia está en una fase jurídica y fría.
Mientras tanto, Grupo México registra utilidades históricas y su presidente, Germán Larrea, nunca ha pisado el río. En la última junta de accionistas la palabra “Sonora” no apareció en el acta que revisé línea por línea. En los hechos, el caso del río Sonora es un manual de impunidad corporativa: contaminar, pagar para ganar tiempo y esperar a que la indignación amaine.
Lo que ocurre ahora es lo que Timothy Snyder describiría como una zona de desatención, en la que derechos fundamentales se diluyen entre intereses privados y la fatiga, desborde o cooptación del Estado. El río Sonora evidencia la tragedia del modelo extractivo de un país que depende de sus recursos minerales, pero carece de mecanismos para proteger a las personas que viven sobre ellos.
Son más de 20 mil las personas afectadas. He platicado con campesinos de Bacanuchi y Arizpe que siembran sabiendo que la tierra está enferma, con gente de San Felipe y Banamichi que cocina con agua que no confía en beber, y con niños de Arizpe, Ures y Aconchi que crecen bajo la advertencia de que no deben jugar demasiado cerca del río, pero igual lo hacen, porque son niños y el calor aprieta.
Y así, el río Sonora sigue su curso. A veces, cuando baja claro, podría parecer que todo ha pasado. Basta con raspar el fondo para que aparezca el sedimento del desastre, la cochinada, le dice la gente, una metáfora líquida de la memoria que México parece no querer enfrentar: un país donde las catástrofes se vuelven el paisaje y en el que la justicia cabal, como el agua limpia, es un bien cada vez más escaso.