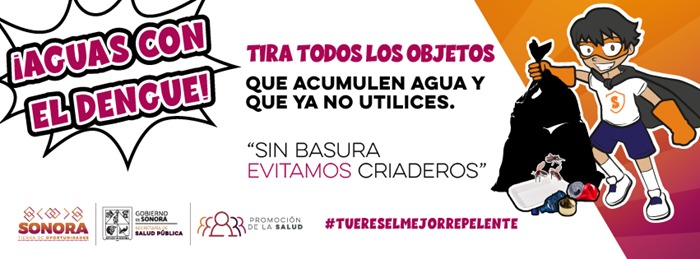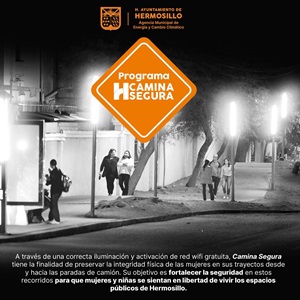Más de 14.000 quechuas y aimaras del altiplano boliviano denuncian que la extracción de ese elemento químico, fundamental para la construcción de coches eléctricos, avanza sin consulta previa ni estudios claros sobre el impacto medioambiental
Caio Ruvenal
El altiplano visto a lo lejos es homogéneo. La extensa meseta árida solo desaparece del horizonte con el largo cordón de montañas que la rodea, la cordillera de los Andes. En medio de los omnipresentes tonos ocres, hay un cristalino río que desciende de picos que superan los 5.000 metros. Es el Río Grande de Lípez, parte de una red de cuencas cuyas aguas no llegan al océano, sino que se acumulan en lagunas o se infiltran bajo tierra. Son la fuente de vida para los más de 14.000 habitantes de la provincia boliviana de Nor Lípez, en su mayoría quechuas con una pequeña proporción de aimaras. Además de los camélidos y aves migratorias de la zona. Un sustento que los comunarios ven amenazado por estar junto al salar de Uyuni, la mayor reserva de litio del mundo, materia prima de las baterías de coches eléctricos, pero cuya explotación requiere ingentes cantidades de agua.
“No estamos en contra de la industrialización, pero queremos que nos expliquen cómo se manejará el agua y cuál será su impacto en la comunidad. Vivimos del cultivo de quinua y la crianza de llamas que se alimentan del río”, cuenta el secretario general de la Central Única Provincial de Comunidades Originarias de Nor Lípez (Cupconl), Iván Calcina. La organización, que agrupa a las 53 comunidades que conforman la provincia, perdió el 13 de junio un juicio contra el Gobierno. Demandaron al Ministerio de Hidrocarburos por no cumplir la consulta previa a los pueblos nativos sobre la explotación de recursos no renovables, como dicta la Constitución de Bolivia. El juez del caso desestimó la denuncia, argumentando que el mecanismo utilizado para presentarla —la acción popular— no era el idóneo.
Queremos que nos expliquen cómo se manejará el agua y cuál será su impacto en la comunidad. Vivimos del cultivo de quinua y la crianza de llamas que se alimentan del ríoIván Calcina, secretario general de la Central Única Provincial de Comunidades Originarias de Nor Lípez (Cupconl)
“La conclusión en el último ampliado fue declararnos en estado de emergencia. Continuaremos con la lucha y pensamos llevarla al Tribunal Constitucional o a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, dice Calcina. La defensa del Gobierno alega que todavía no corresponde hacer la consulta previa, porque la extracción de litio en Bolivia a gran escala aún no ha comenzado. “Este proceso se encuentra en trámite [están pendientes de aprobación dos contratos de explotación con la empresa china CBC y la rusa Uranium One]. No se ha definido la tecnología ni la ubicación exacta de las plantas. La consulta previa es infundada”, argumentó en la audiencia la directora de Asuntos Jurídicos de esa cartera, Marcela Cortez. Añadió que el salar de Uyuni, que alberga 21 millones de toneladas cúbicas de litio, según un informe del Servicio Geológico de Estados Unidos, no está ubicado en territorio ancestral de las comunidades.
Falta de agua
Sin embargo, ya opera en el sitio una planta estatal desde 2024, aunque aún a menos del 20% de su capacidad. Si el Congreso acepta finalmente esos contratos, se construirán otras tres centrales. Antes que eso suceda, los lugareños de Nor Lípez quieren que se haga un estudio ambiental por una entidad imparcial y no, como estipula el acuerdo, por las empresas privadas. También quieren una ley del litio que, entre otras cosas, especifique con claridad la cantidad de agua necesaria para su explotación. A falta de datos oficiales, un estudio del Centro de Investigación y Documentación de Bolivia concluye que, entre las cuatro plantas, se necesitarán 47,5 millones de metros cúbicos de agua anuales. Esto es 15 veces más agua de la que traen las lluvias por año (3,2 millones).



Para calcular el agua que se necesitan para extraer las 64.000 toneladas de litio que proyecta el Gobierno, los investigadores tomaron datos de Argentina y Chile, países vecinos donde la explotación de este mineral ya está avanzada. Se basaron también en un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que advierte del riesgo de la explotación del oro blanco en zonas con estrés hídrico. “El agua podría gestionarse desde otro lugar. Cada año hacemos un análisis a nuestra agua y este año detectamos más cloro y un aumento en el nivel de bórax”, asegura Luis Calcina, miembro del sindicato comunal de Río Grande, una de las comunidades de Nor Lípez que sirve de entrada al salar. Muestra las perforaciones de pozo que ya realizó el Estado en la cuenca de San Gerónimo.
Lo que puede llegar a ser un cuerpo de agua en la época de lluvia, entre diciembre y febrero, es en esta época del año un agujero desértico. El único líquido que se ve es el de un rebalse del pozo de agua del que se refrescan un par de llamas. “Nos pidieron permiso para la perforación, pero prometiéndonos una calidad de agua que no se cumplió”, dice Luis Calcina. El 60% del agua que se consume en Nor Lípez proviene de fuentes subterráneas. Las 44 de las 54 comunidades se abastecen de agua de pozo que pueden llegar a tener hasta 20 metros de profundidad.
Desarrollo prometido
“Tenemos una represa para el sistema de microrriego. Por ahí se nota que, desde los últimos cinco años, el agua se está reduciendo. También llega menos desde los cerros”, apunta el cacique de la región, Tomás Colque. A la excesiva demanda de agua que implica la extracción del litio se suma la que ya consume la minera San Cristóbal, la cuarta más grande del mundo en explotación de zinc. Se emplazó en Nor Lípez a comienzos de la década del 2000, cuando la provincia no contaba con servicios básicos. La mayoría de los pobladores es consciente de que también es responsable de la escasez de agua, pero la tolera por las regalías que aporta a la región y la infraestructura que trajo.
“Han contribuido con un puente, una carretera asfaltada y pagan un ítem de educación”, refiere Iván Calcina sobre la empresa que bautizó con su nombre a la comunidad más poblada de Nor Lípez. En palabras de Calcina, se vislumbra la otra gran demanda de su gente: que la explotación de litio conlleve bienestar y prosperidad para la región. Eso, aseguran, fue lo que prometió el Estado cuando nacionalizó su producción, hace ya casi 20 años. “Llegaban mostrándonos baterías de celular que ellos habían hecho y que ya estaban fabricando para autos”, cuenta el líder indígena Colque. La pobreza rural en el departamento de Potosí, que abarca a Nor Lípez, alcanzó el 28,8% en 2020, según el Instituto Nacional de Estadística.
Nos pidieron permiso para la perforación, pero prometiéndonos una calidad de agua que no se cumplióLuis Calcina, miembro del sindicato comunal de Río Grande
“Ahora, imagínate cómo nos sentimos cuando vemos que, en nuestras narices, en nuestra tierra, está trabajando gente de afuera”, se indigna Iván Calcina. Le sigue Luis Calcina, quien lamenta que el Estado no contemple, en el proyecto del litio, los 300 tráileres con los que cuenta su comunidad y que podrían servir para trasladar el mineral. “Han construido una estación de diésel solo para sus unidades y ni siquiera nos avisaron. Existían además unas torres de sal que eran un atractivo turístico de ingreso libre. Ahora las han cerrado porque es un ingreso a la planta”. La energía que usa la planta proviene de la empresa nacional Ende, mientras que a la provincia la abastece la regional Servicios Eléctricos Potosí S.A., con menor capacidad técnica y financiera.
Los comunarios se sienten aún más desamparados si se toma en cuenta que Nor Lípez es la provincia que más regalías por minería aporta al Estado. Este cúmulo de situaciones ha llevado a que rompan cualquier relación con la empresa estatal dedicada a la extracción de litio. Prometen dar la batalla para lo que el Gobierno considera que será la salida a la crisis económica que atraviesa el país. “Me dijeron que somos el obstáculo para el desarrollo de Bolivia. Quieren que seamos serviciales a sus condiciones”, cuenta el secretario de la central provincial.
Chile y Argentina
El llamado “triángulo del litio” está conformado por Bolivia, Argentina y Chile. Se estima que entre estos tres países se concentra entre el 58% y el 62% de las reservas mundiales. Los dos últimos están mucho más avanzados que su vecino en cuanto a exportación y aprovechamiento del mineral, no así en las consultas previas a los pueblos originarios que habitan la zona y dependen de su sistema hídrico. Las comunidades aledañas a los salares argentinos Salinas Grandes y Salar del Hombre Muerto llegaron en mayo hasta Bruselas para denunciar ante la sede de la Unión Europea que la minería de litio que fomenta se hace “sin su permiso social”.
Chile, el segundo país exportador de litio —solo detrás de Australia— prometió, en el anuncio de su Estrategia Nacional del Litio en 2023, hacer partícipe al pueblo lickanantay del salar de Atacama. Sin embargo, han denunciado, a través de su abogado asesor Sergio Chamorro, que hasta el momento no ha habido ningún contacto y que son ellos quienes deben trasladarse hasta las oficinas de la empresa explotadora.