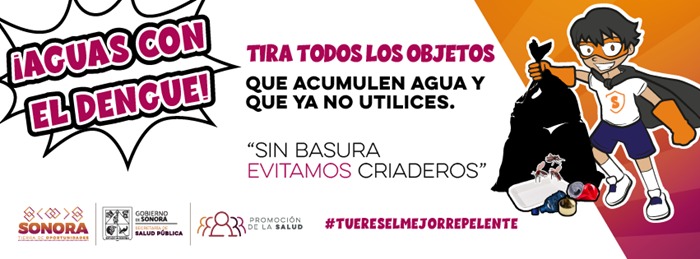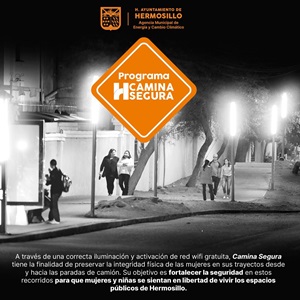La conmoción por la muerte del Papa no puede hacernos olvidar que se opuso a muchas conquistas sociales
Leila Guerriero
Recortar, pulir lo incómodo para que la leyenda se mantenga en pie, lista para pasar a la historia como una apasionada hagiografía del intachable. Hay que suponer que esa operación se repetirá en miles de recordatorios que exalten el carácter transformador del Papa Francisco, que acaba de fallecer a los 88 años después de una última aparición el Domingo de Pascua….
Se habla de reformas profundas. Francisco decía querer “una Iglesia pobre para los pobres” pero por lo que se sabe, y hasta ahora, la Iglesia tiene un patrimonio de entre 10.000 y 15.000 millones de dólares. Se habla de cambios radicales y, si bien pretender que la Iglesia mantenga una postura a favor de cosas como el aborto parece insensato, en casos no tan extremos, como el debate sobre el diaconado femenino, el cardenal Víctor Fernández dijo que “el Santo Padre ha expresado que en este momento la cuestión del diaconado femenino no está madura, y ha pedido que no nos entretengamos ahora en esta posibilidad”. No nos entretengamos con asuntos menores: las mujeres, la igualdad de género y derechos.
Durante un tiempo, apenas después de que asumiera en 2013, hubo un tsunami de elogios resaltando sus gestos sencillos: usaba los zapatos ortopédicos de siempre, llevaba un maletín negro gastado a todas partes, iba a una óptica de Roma y pagaba de su bolsillo unos anteojos. Actitudes que hubieran pasado desapercibidas en cualquier persona pero que, parece, en uno de los hombres más poderosos del mundo, cabeza de una de las instituciones más influyentes del planeta, eran garantía de honestidad y hasta sinónimo de revolución. Esos zapatos percudidos, esa forma de hablar ciertamente campechana, recibieron refuerzo a partir de declaraciones como las que hizo en julio de 2013, recién estrenado en el poder, durante una conversación que mantuvo con periodistas en un avión mientras regresaba de Brasil a Roma: “Si una persona es gay y busca a Dios y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarlo?”. La frase pasó a la historia debidamente recortada como: “Si una persona es gay, ¿quién soy yo para juzgarlo?”. La partícula acerca de la “buena voluntad”, que implicaba la buena voluntad por parte de los homosexuales de no ejercer sus “impulsos”, fue mutilada y Francisco quedó poco menos que como el organizador de la marcha del orgullo gay.
Casi nulas menciones hubo, en ese y otros momentos, a la férrea oposición de quien entonces era arzobispo de Buenos Aires a la ley de matrimonio igualitario, sancionada en la Argentina en 2010, y acerca de la que Bergoglio se pronunció con claridad: “No se trata de una simple lucha política; es la pretensión destructiva al plan de Dios (…) Está en juego la vida de tantos niños que serán discriminados de antemano, privándolos de la maduración humana que Dios quiso se diera con un padre y una madre”.
En 2023 dijo en una entrevista con Associated Press que “ser homosexual no es un delito, es una condición humana”, y la sentencia se reprodujo, otra vez, mutilada y sin la frase con que la había terminado: “No es un delito, pero sí es un pecado”. Los pecados duran para siempre, excepto arrepentimiento y promesa de no volver a cometerlos, de modo que la única manera que tienen quienes comparten esa “condición humana” para ingresar al paraíso es arrepintiéndose de su pecado bajo la promesa de no volver a cometerlo.
En mayo de 2024, en una reunión privada durante la Conferencia Episcopal Italiana, dijo que a los hombres homosexuales no se les debería permitir ingresar a seminarios, puesto que allí ya había un aire de frociaggine: de mariconería. Después se disculpó y el Vaticano emitió un comunicado pidiendo perdón a quienes se hubieran sentido “heridos por el uso de una palabra”. No era una palabra: era toda una idea.
El Domingo de Pascua, un colaborador leyó un mensaje en su nombre: “No puede haber paz sin libertad de religión, libertad de pensamiento, libertad de expresión y respeto por las opiniones de los demás”. Sin embargo, en 2015, en otro avión que lo llevaba desde Sri Lanka a Filipinas, dijo, cuando se le preguntó por el atentado al semanario francés Charlie Hebdo: “En cuanto a la libertad de expresión: cada persona no solo tiene la libertad, sino la obligación de decir lo que piensa para apoyar el bien común (…). Pero sin ofender, porque es cierto que no se puede reaccionar con violencia, pero si el doctor Gasbarri (el organizador de los viajes papales), dice una grosería contra mi mamá, le espera un puñetazo (…). Hay mucha gente que habla mal, que se burla de la religión de los demás. Estas personas provocan y puede suceder lo que le sucedería al doctor Gasbarri si dijera algo contra mi mamá. Hay un límite, cada religión tiene dignidad (…) Yo no puedo burlarme de ella. Y este es límite”. El resultado de ese “límite” fueron 12 muertos y 11 heridos.
Los posicionamientos respecto del Papa en la Argentina son contradictorios. Cuando asumió, se respiraba en el país un clima tribunero, como si se hubiera ganado una final de fútbol. Hubo voces que recordaron un episodio añejo, su papel no demasiado claro en la desaparición, por parte de los militares, de los sacerdotes jesuitas Orlando Yorio y Francisco Jalics, que realizaban tareas en villas de emergencia. Ese episodio —por el que Francisco declaró ante la justicia unos años después— fue rápidamente asordinado y quien entonces presidía el país, Cristina Fernández de Kirchner, decidió enterrar los enfrentamientos con aquel arzobispo a quien su marido Néstor Kirchner, mientras fue presidente, tildó de “jefe espiritual de la oposición” (en sus homilías y documentos, Bergoglio criticaba entre otras cosas el “crecimiento escandaloso de la desigualdad”), y empezó a mantener con él relaciones afables: lo visitaba, le llevaba regalos, era bien recibida. Desde ese acercamiento, católicos antikirchneristas —expresión que incluye a la línea editorial de varios medios— empezaron a señalar al Papa como un populista sin remedio, un peronista imperdonable.
El actual presidente, Javier Milei, lo llamó durante la campaña “representante del maligno en la tierra”. Ahora decretó siete días de duelo y dijo que, a pesar de las diferencias, fue un honor conocerlo “en su bondad”. A lo mejor se dio cuenta de que las diferencias no eran tantas. Cuando cumplió diez años de gestión, el Papa dio entrevistas y, en una de ellas, dijo que “la ideología de género es de las colonizaciones ideológicas más peligrosas. Porque diluye las diferencias, y lo rico de los hombres y de las mujeres y de toda la humanidad es la tensión de las diferencias. La cuestión del género va diluyendo las diferencias y haciendo un mundo igual, todo romo, todo igual”. Esa “ideología de género”, forma despectiva en que se desestima el derecho a la diversidad, es la misma contra la que cargó Javier Milei en la última conferencia de Davos, cuando en su discurso dijo: “El gran yunque que aparece como denominador común en los países e instituciones que están fracasando es el virus mental de la ideología woke (…) es el cáncer que hay que extirpar”.
Enlace: https://elpais.com/opinion/2025-04-22/dos-mas-dos-es-cinco.html