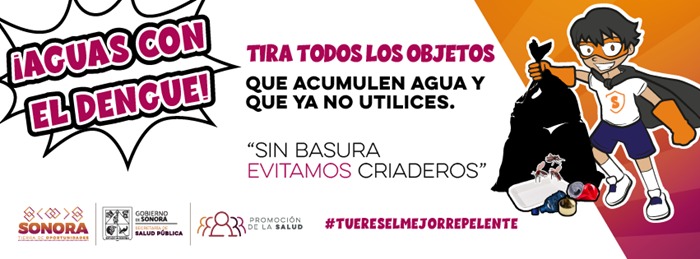Ante las actitudes hostiles del Gobierno mexicano, quiero proponer un acto de reciprocidad entre México y España que no pasa por la política sino por la sociedad

México y España no necesitan reconciliarse: los lazos entre sus pueblos son estrechos e indisolubles. Sin embargo, ante las actitudes hostiles (para mí incomprensibles, inadmisibles) del Gobierno mexicano, quiero proponer un acto de reciprocidad histórica que no pasa por la política sino por la sociedad. Una doble iniciativa que, en mi opinión, honraría a ambas naciones….
La primera iniciativa estaría a cargo de empresarios mexicanos. Consistiría en salvar al Hospital de Jesús que en el quinto centenario de su fundación pasa por un momento difícil en el que requiere de una inversión de cerca de 200 millones de pesos para restaurar la infraestructura: salas, quirófano, equipos de anestesia y resonancia, etc. El hospital, hay que recordarlo, es el más antiguo de América y desde su origen atendió sin distinción a indios y españoles.
Hace unos años recorrí sus recintos. Tras la fachada funcionalista, el visitante se encuentra de pronto con el “Hospital de la Purísima Concepción y Jesús Nazareno” (su nombre original), fundado por Hernán Cortés en 1524, a un lado del sitio en que se reunió por primera vez con Moctezuma. Están ahí los dos patios intactos del siglo XVI con sus sólidas arcadas. Adornan los muros frisos que combinan la Pasión de Cristo con guirnaldas, flores y escudos. Al pie de la escalinata se encuentra el escudo de Cortés y su busto, copia del que Tolsá esculpió en 1794 para su cenotafio, hoy desaparecido. Un rico artesonado cubre el techo de sus oficinas, donde se resguardan los retratos del fundador. En el siglo XIX estuvo bajo el cuidado del historiador conservador Lucas Alamán, quien en 1823 escondió los restos del conquistador en un lugar secreto para evitar que sus malquerientes los quemaran.
El espíritu todo del lugar produce la impresión de que los siglos han pasado y, a la vez, permanecen. Al mismo tiempo, hay una continuidad conmovedora y sorprendente en su función. Unos médicos del hospital me recibieron con toda cortesía. Con gran dignidad, me hablaron entonces de su labor: “Somos pocos los doctores, hay en este momento 43 pacientes, hacemos dos cirugías al día y dependemos únicamente de una junta privada”. Esa labor debe seguir. Salvando al hospital, asegurando su modesta continuidad, la iniciativa habrá honrado la mejor faceta de Cortés.
Tocaría el corazón español.
La segunda iniciativa estaría a cargo de empresarios españoles. Se trataría de erigir en alguna ciudad española un monumento a Cuauhtémoc. Es también un momento oportuno, pues el 28 de febrero se cumplirán 500 años de su ejecución por órdenes de Cortés en Itzamkanac.
No hay personaje mexicano que suscite menos diferencias que Cuauhtémoc, es el héroe inapelable. Con justicia, el poeta mexicano Ramón López Velarde lo llamó el “único héroe a la altura del arte”. Los criollos novohispanos lo veneraron tempranamente, como muestra de su naciente patriotismo. Don Carlos de Sigüenza y Góngora, en el siglo XVII, lo comparó con los héroes de la Antigüedad clásica: “cosas pudiera referir de este invictísimo joven, que ya que no se antepusiesen a las que se celebran de los antiguos romanos, por lo menos se ladearán con las más aplaudidas en las naciones todas”. La saga heroica de Cuauhtémoc recorrió los siglos del virreinato. El Congreso de Chilpancingo lo invocó en septiembre de 1813. En la segunda mitad del siglo XIX, el historiador liberal Manuel Orozco y Berra se refirió a él como “el indomable caudillo de la libertad nacional”.
Benito Juárez mandó construir un primer monumento en su honor en 1869, un discreto busto colocado en el antiguo Paseo de la Viga, en las afueras de la Ciudad de México. Hoy está en un prado en el ángulo noroeste del Zócalo en la capital. Tiempo después, en 1887, Porfirio Díaz inauguró el monumento piramidal coronado por su estatua en una glorieta del Paseo de la Reforma, obra de los arquitectos Francisco M. Jiménez y Ramón Agea, adornado con frisos de Mitla, columnas de Tula, cornisas de Uxmal, escudos, trajes de guerra y armas de combate de Tenochtitlan, y una inolvidable escena del tormento de Cuauhtémoc. El monumento sigue en pie. Es un emblema nacional.
Tras la Revolución, el Gobierno de México obsequió una copia de esta estatua al pueblo de Brasil. Se colocó en un parque en Río de Janeiro. En la inauguración, en septiembre de 1922, el ministro de Educación José Vasconcelos celebró a “nuestro mayor héroe indígena, [el] héroe que está más cerca del corazón mexicano […], un héroe sublime porque prefirió sucumbir a doblegarse”.
No hay un monumento a Cuauhtémoc en España. Debería haberlo, idealmente en Extremadura o quizá en Andalucía, origen de tantos conquistadores. Pero más allá del sitio, lo importante es el valor simbólico del gesto. Sería un acto de justicia con el héroe y un reconocimiento a la grandeza de la civilización mesoamericana y a las culturas indígenas actuales de México.
Tocaría el corazón mexicano.