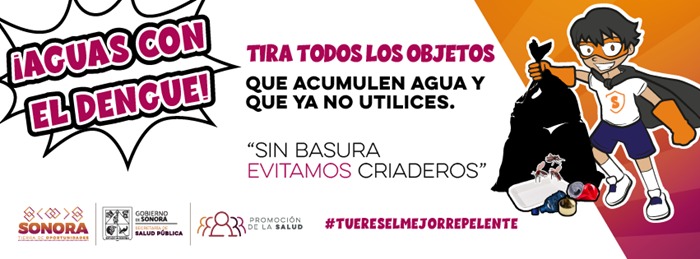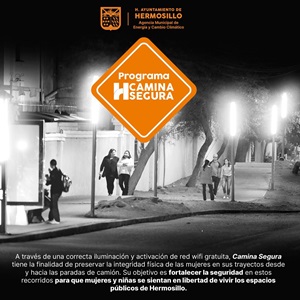El Archipiélago de Revillagigedo, en el norte de México, evidencia los beneficios que brindan las áreas oceánicas donde está prohibida la pesca
Andrea J. Arratibel
El Archipiélago de Revillagigedo, en el Estado mexicano de Colima, son cuatro islas remotas de origen volcánico que resguardan un ecosistema tan complejo como único. Declarado parque natural en el 2017, es la extensión marina más grande de México que prohíbe completamente la pesca y la extracción de recursos naturales. También es una demostración de cómo decretar áreas protegidas no sólo lleva a la restauración de la vida marina dentro de sus límites, sino que repone las pesquerías cercanas.
Así lo constata un estudio a gran escala que ha analizado el impacto de la implementación de grandes zonas marinas protegidas en la flota atunera en todos los mares para los que había información, el Índico y el Pacífico. “Nos enfocamos en áreas donde había datos antes y después de crearse la protección y que abarcaran más de 100.000 kilómetros cuadrados de zona de no de pesca”, explica Juan Carlos Villaseñor, especialista en ciencias ambientales de la Universidad de Miami. El mexicano es uno de los coautores de una investigación que destaca al parque de Revillagigedo, la reserva marina más extensa de América del Norte, como un excelente ejemplo de hacia dónde se tienen que encaminar las políticas.
“Nuestro estudio evidencia que las zonas de prohibición de pesca no sólo protegen a las especies de la sobreexplotación, sino que, en las colindantes, conduciría a un aumento en las tasas de captura por unidad de esfuerzo”, detalla el científico. Esta medida se traduce, por ejemplo, en la eficiencia del ejercicio pesquero: el número de peces capturados por anzuelos usados al día o el peso del pescado en toneladas capturado por hora de arrastre. “Descubrimos que los beneficios indirectos medidos en el cambio de las tasas de captura fueron más fuertes justo fuera de los límites de estas áreas y que, además, se fortalecen con el tiempo”, agrega Villaseñor, cuya investigación ha cuantificado este efecto multiplicador en Revillagigedo y en casi una decena de parques marinos. Este fenómeno de la ecología que se produce cuando se establecen buenas condiciones de hábitat tras limitar la captura de especies y permitir su recuperación. “La reproducción acelerada de individuos en las áreas protegidas conlleva un fenómeno de derrame de biodiversidad: al generar una mayor producción de ejemplares, la biomasa se siente apretada y crea canales hacia los extremos para que los animales salgan en busca de alimento”, lo describe Esteban García, coordinador de investigaciones y políticas públicas de Oceana México, organización que también ha constatado este efecto en otras áreas marinas protegidas del país.
Aunque estudios anteriores ya habían evidenciado el impacto positivo en la industria pesquera derivado de la declaración del archipiélago de Revillagigedo como parque nacional, este nuevo trabajo lo refuerza con datos contundentes, tomando como protagonista al atún, de gran valor comercial para México. Con una captura anual de más de 100.000 toneladas, sus distintas especies, tan codiciadas en el mercado internacional, ocupan el segundo lugar de la producción pesquera nacional. Después de Sinaloa, Colima, es el Estado que más contribuye a su captura. Por la extensión que abarca, su archipiélago más remoto es precisamente uno de los lugares de reproducción y alimento a donde acuden estos grandes peces migratorios. Una vez protegida la zona, esta genera mayores ganancias al sector de los túnidos.

En promedio, este beneficio indirecto para las flotas atuneras resultó en un aumento del 12% al 18% en la captura por unidad de esfuerzo pesquero en las aguas cercanas a las áreas protegidas. “Los efectos fueron más fuertes en las áreas marinas protegidas que eran objeto de intensa pesca antes de la protección”, apunta Villaseñor. Aunque toda la diversidad de especies de atún que allí se encuentra mostró alguna evidencia de derrame positivo con una oscilación entre el 2% y el 11%, los mayores beneficios los registró el patudo, una especie apreciada tanto en conserva como en sashimi, víctima durante años de la sobreexplotación.
Para llevar a estas conclusiones, el equipo de la Universidad de Miami utilizó datos de organizaciones regionales de manejo pesquero encargadas de recopilar información de todas las flotas que pescan en zonas de jurisdicción. “Estas reportan datos tanto a los países como a las organizaciones en zonas de manejo pesquero”, detalla el científico. Un aspecto único de su estudio “es la creación de una base de datos global sobre la captura de atún utilizando únicamente datos disponibles públicamente. Cualquier persona en el mundo puede descargar el mismo conjunto de datos que utilizamos y replicar nuestro análisis sobre el impacto de las áreas marinas protegidas”. Algo así no había sido realizado hasta ahora en estudios a gran escala.
“Se trata de un excelente trabajo que amplía el estudio que publicamos en el 2023 y que analiza cuantitativamente el efecto del spillover, la derrama de biodiversidad”, afirma Fabio Favoretto, investigador del Instituto Scripps de Oceanografía de la Universidad de California. Experto en ciencia de datos, este italiano es parte del equipo que evaluó durante cinco años el comportamiento y la productividad de la flota pesquera industrial mexicana antes y después de la implementación del Parque Nacional Revillagigedo. “Estas islas constituyen un oasis dentro del desierto del océano, brindando muchos nutrientes, que favorecen la biodiversidad y generando tantas áreas productivas que la pesca quiere aprovechar”, señala.
Cuando el Gobierno mexicano anunció la declaración del Parque, la industria pesquera de tiburones y atunes atacó el decreto, alegando que iban a perder hasta el 70% de las capturas. No obstante, el equipo de Favoretto, formado por científicos del Instituto Scripps y de la Sociedad National Geographic, demostró “que en vez de tener efectos negativos sobre la pesca, pasaba justo lo contrario: los pescadores salían ganando”, matiza el especialista en datos. Para medir eso, utilizaron datos del Sistema de Monitoreo Satelital de Embarcaciones Pesqueras (Sismep) de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), a través de dispositivos como un GPS que permiten monitorear miles embarcaciones de la flota mexicana en tiempo real”, aclara.
Esta información no era de acceso público hasta que, en el 2018, Oceana hizo una petición a la Conapesca para que lo hiciera. A partir de entonces, México se convirtió en uno de los países que más ha incrementado la transparencia en datos de pesca a nivel mundial. “A día de hoy se pueden rastrear hasta 5000 embarcaciones pesqueras, lo que supone un gran avance en transparencia y política pública, algo excepcional en América Latina”, celebra Villaseñor, quien gracias a esta disponibilidad de datos ha podido desarrollar nuevas líneas de investigación.

Como recuerda el experto de Oceana, no es la única reserva marina mexicana donde la restricción de la pesca ha traído beneficios para el sector. Cabo Pulmo, en Baja California Sur es otro gran ejemplo. “También el Parque Nacional Bajos del Norte, el área natural más grande del Golfo de México, decretado así el año pasado. Y Arrecife Alacranes donde, tras llevar a cabo una expedición científica, constatamos que había un aumento significativo no sólo para especies importantes para la biodiversidad, sino para las de origen económico pesquero”, apunta García. “En los últimos años, también se les está dando mucho impulso a los refugios pesqueros que, si bien no son áreas naturales protegidas tienen el fin de generar condiciones ideales para la reproducción de especies de valor comercial, generando ese efecto de derrama” matiza.
La investigación liderada por los científicos de la Universidad de Miami desvela, por otro lado, un dato muy relevante: las naciones que participan en la conservación de sus mares están cosechando la mayoría de los beneficios económicos. “Casi el 100% de la producción indirecta del área protegida de Revillagigedo va a parar a los buques pesqueros nacionales, ya que se trata de una zona económica exclusiva mexicana”, aclara Villaseñor. En su opinión, comprender las interacciones entre las áreas marinas protegidas, las poblaciones de atún y las pesquerías resulta el único camino pertinente para lograr los objetivos internacionales de proteger el 30% del área oceánica del mundo para 2030 y el Acuerdo de las Naciones Unidas sobre biodiversidad más allá de la jurisdicción nacional, un tratado internacional destinado a proteger la biodiversidad en alta mar. Como recuerda Favoretto, “a día de hoy solamente el 3% de los océanos está realmente protegido a nivel mundial. En México, sólo un 4% cuenta con restricciones para la pesca”.
La esperanza no se pierde. “A través de nuestro trabajo, proponemos un marco para evaluar los costos y beneficios potenciales de tener una estrategia competitiva o cooperativa entre la industria pesquera del atún y el sector de la conservación”, dice Villaseñor. Una política pesquera emitida desde la evidencia y que, en un futuro, no tenga que pasarle factura a la biodiversidad de los mares mexicanos.