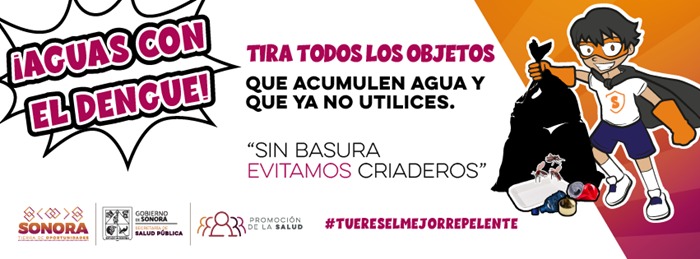En 2020, Bladis Mejía viajó desde Chiapas a Estados Unidos. Su rastro se perdió en el desierto de Sonora. Mientras voluntarios de organizaciones de derechos humanos recorren la zona fronteriza para rescatar a migrantes desaparecidos, el Proyecto Frontera del EAAF ha logrado identificar a decenas de ellos mediante la creación de bancos de datos forenses
Nora Belghaus / A donde van los desaparecidos
Bladis Mejía ha colocado en la cama del hotel los objetos que planea llevarse en su marcha por el desierto: un rollo de papel higiénico, pañuelos desechables, auriculares, gomina para el pelo, analgésicos, ungüento Vick Vaporub, unos guantes con estampado de camuflaje. Se hace unas selfies, fotografía sus pertenencias, y envía las imágenes a su madre Cristina Saraoz Calvo.
La noche del jueves 2 de abril de 2020, Bladis le escribe por WhatsApp desde la ciudad fronteriza de Sonoyta, en Sonora:
“Me dijo este vato que no encienda mi celular. Así que estaré desconectado por cinco días. Así que no te asustes“.
“Bueno, mi amor, pero si puedes me escribes“, le responde su madre. “Hasta donde puedas. Por favor, cuídate mucho en el camino. Nosotros estaremos orando por ti, hijito“.
“Sí, mamita, está bien. No te preocupes por nada. Te prometo que estaré bien“.
Es el último mensaje que Saraoz recibe de su hijo. Su rastro se pierde en el desierto de Sonora, que se extiende desde México hasta Arizona.
Cuando Bladis partió desde el noroeste del país, en abril de 2020, tenía 21 años. Como decenas de miles de personas que viajaron desde distintos lugares de América Latina solo ese mes, su destino era Estados Unidos, donde encontraría un trabajo asalariado, paz y la perspectiva de una vida mejor. Pero Bladis no disfrutó de esa nueva vida. Para su madre se convirtió en un “desaparecido“.
El Proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de Naciones Unidas registra, en la región de las Américas, 9,952 personas fallecidas o desaparecidas en su camino hacia Estados Unidos desde 2014 hasta diciembre de 2024. Pero se cree que hay muchos más. Algunos desaparecen cuando recorren Centroamérica o cruzan el Caribe; otros, cuando ya llegaron a su destino, en Nuevo México, Texas o Arizona.
Un día de noviembre de 2023, los estadounidenses Alizah Simon, de 27 años, y Bryce Peterson, de 32, suben a una pick up rumbo al desierto de Sonora, al que tambíen se dirigía Bladis. Avanzan durante kilómetros a lo largo de la línea fronteriza, que se extiende hasta el horizonte. Bajo el calor del mediodía, cargan al hombro sus mochilas y marchan a través del terreno polvoriento y lleno de maleza. Lleva cada uno 15 litros de agua en tres bidones y comida.
Después de dos horas de caminata llegan a un barranco. Depositan en árboles y cuevas los garrafones de agua, las latas de atún y frijoles, y las galletas. No More Deaths es la ONG para la que trabajan de forma voluntaria. Hay blísteres de analgésicos y latas vacías junto a la carretera; encuentran un zapato junto a un arbusto. Alguien ha cosido alrededor de la suela un pedazo ancho de alfombra. Los migrantes usan estos zapatos para no dejar huellas en la arena, “para que la patrulla fronteriza no pueda encontrarlos“, dice Simon. A menudo han rescatado a personas deshidratadas y desorientadas que vagaban por el desierto.
Una vez, durante un recorrido, Simon descubrió un esqueleto humano debajo de un árbol, a 100 metros del aparcamiento más cercano. Avisó a la patrulla fronteriza, que se llevó los restos. No sabe si fueron identificados. Más tarde, alguien colocó una cruz amarilla de madera en el lugar y colgó un rosario.
Voluntarios como Simon, Peterson e integrantes de otros grupos humanitarios dan un poco de esperanza a familiares de personas desaparecidas como Saraoz.
La madre de Bladis aún no sabe si el hijo que busca está vivo o muerto.
La oferta
Tres años, siete meses y un día después de la desaparición de Bladis, en noviembre de 2023, Saraoz, de 44 años, hojea el expediente de su hijo en la mesa de su cocina, que contiene una copia de su última selfie. “Nada duele tanto como saber que tu hijo ha muerto“, dice, “pero no saberlo es igual de malo“. Saraoz conoce muchas historias de desaparecidos en la frontera. Y sobre los muertos: fallecidos de sed en el desierto, ahogados en el Río Grande, o víctimas de la violencia de los cárteles y de los traficantes de personas. A veces, sus cuerpos son encontrados en el río o bajo los arbustos. Otros yacen enterrados en lugares desconocidos, sin que se conozca la verdad sobre su muerte.
Saraoz vive con su hija Perla, de 11 años, y su hijo Ronay, de 23, y la pareja de este, en Emiliano Zapata, un pueblo de las montañas de Chiapas, el estado más pobre de México. Su marido, después de un largo periodo enfermo, murió en octubre de 2022. Junto con Ronay, Saraoz puso una tortillería en la casa vecina. Cristian, su hijo menor, de 21 años, emigró al norte del país para ganar dinero.
Casi todas las paredes de su hogar están pintadas de diferentes colores. Un año después de la desaparición de Bladis volvieron a pintar la casa, pero no su antigua habitación. Su madre muestra la cabeza de puma dorada que Bladis dibujó en la pared: el logotipo de su club de fútbol favorito, los Pumas de la UNAM. Hace tiempo que Perla se mudó al cuarto, con su osito y su perro de peluche.
Más tarde, Saraoz se sienta en la cocina bajo la pálida luz de una bombilla LED. A su espalda, una estantería rebosa de coloridos tupperware; son de cuando los vendía en el barrio. En la esquina hay una jaula con un periquito. Perla pasa los dedos por los barrotes mientras su madre recuerda que en 1998, cuando nació Bladis, tenía 19 años. Además de tupperware, también vendía ropa americana por catálogo. Su marido trabajaba como profesor. Los domingos iban a la iglesia que está enfrente, una congregación de los adventistas del séptimo día. Una vida sin grandes sobresaltos, pero “no nos faltaba nada“, dice.
Cuando su marido enfermó del riñón, necesitaba diálisis todos los días, pero seguía trabajando. En 2018, su hijo mayor, Bladis, se mudó a la ciudad de Monterrey; encontró trabajo en una fábrica de asientos calefactables para automóviles y enviaba a casa todo el dinero que podía.
En la Nochevieja de 2019, Bladis le regaló a su madre un billete de avión; fue la primera vez que Saraoz viajaba a una gran ciudad. Madre e hijo sonríen en las selfies que se hicieron.
Tres meses después, en marzo de 2020, el padre empeoró repentinamente y tuvo que ser hospitalizado varias semanas. El coronavirus había llegado al país. Los medicamentos escaseaban y eran caros. “Bladis no soportaba la incertidumbre, el miedo por su padre“, dice Saraoz. Poco después, su hijo le preguntó: “Mamita, ¿qué te parece si me voy a Estados Unidos?“. Ella se mostró escéptica: “¿Qué quieres allí? ¿Por qué piensas eso?“. Le contó que estaba en contacto por Facebook con un chico que conoció en la escuela. Ahora vivía en Estados Unidos y ganaba mucho dinero; le ofreció organizar el viaje y un trabajo como chofer. Solo tenía que pagar una parte de los gastos, el resto podría cubrirlo cuando estuviera allá. Así podría enviar más dinero a casa para la medicación de su padre, mucho más.
Al final, Saraoz le dio su bendición, pero con cierta inquietud. “Estaba muy preocupada, pero él lo deseaba tanto”, cuenta.
El viaje
El 27 de marzo de 2020, Bladis toma el autobús con destino a Sonoyta, una ciudad fronteriza del estado de Sonora. Llega el 31 de marzo. Pero antes de viajar al otro lado, a Arizona, tiene que hacer un primer pago. Pide dinero a su madre. Saraoz transfiere 7,000 pesos, prestados por un primo, a la cuenta de su hijo para que pueda cruzar la frontera. Bladis agrega una parte de sus ahorros a esa cantidad, pero Saraoz no sabe cuánto.
Dos días después, Bladis se encuentra con otros tres viajeros, una mujer y dos hombres, y con la persona que supuestamente los llevará al otro lado: el guía y cómplice del conocido de la escuela que lo convenció para que entrara ilegalmente a Estados Unidos. Bladis le entrega el dinero. Durante esos días, mantiene a su madre informada casi cada hora; hablan por teléfono y se escriben mensajes.
Desde la habitación del hotel, Bladis le envía una selfie y una foto de su equipaje. Y el último wasap. Luego comienza la espera para Saraoz. En los cuatro días que siguen a esa noche, apenas come ni duerme, con los ojos pegados al celular. El 6 de abril no puede aguantar más. Bladis le había dado el número de su antiguo compañero de colegio, y Saraoz le pregunta por WhatsApp y Facebook por el paradero de su hijo. Pero el coyote, el traficante, no contesta a sus preguntas o lo hace con monosílabos; le dice que tenga paciencia y que pronto le dará información.
El tono de Saraoz en los mensajes se vuelve más agudo, apela a su responsabilidad, le insta a que averigüe más sobre la ruta del grupo a través del guía. En algún momento, le responde que Bladis podría estar atrapado en el desierto de Sonora en Arizona, en Growler Valley, un valle entre dos cadenas montañosas. Allí, solo algunas cuevas bajo las rocas proporcionan algo de sombra; alrededor crecen arbustos espinosos y cactus saguaro de nueve metros de altura. Después, el contacto se interrumpe; el coyote la ha bloqueado.
Comienza la búsqueda
Ronay, el hermano menor de Bladis que vive con su madre, encuentra en internet dos organizaciones de derechos humanos que buscan a personas desaparecidas en la zona fronteriza de Estados Unidos. Le proporciona información sobre el coyote a uno de los grupos. El 21 de abril, 19 días después de la desaparición de Bladis, cinco hombres y una mujer salen en su busca. Son voluntarios de Samaritanos sin Fronteras, un grupo humanitario con sede en Ajo, Arizona, y de la ONG No More Deaths. Ajo es una pequeña ciudad del desierto de Sonora; los samaritanos, en su mayoría estadounidenses blancos jubilados, viajan regularmente a la región fronteriza en busca de migrantes como Bladis que necesitan ayuda, han sido abandonados por los coyotes o están perdidos. Les dan agua y comida, curan pequeñas heridas, y llaman a la patrulla fronteriza y a una ambulancia en caso de emergencia.
Por la noche, envían las fotos de la búsqueda a Ronay. Los samaritanos parecen excursionistas, con mochilas, bastones de senderismo, sombreros y gafas de sol, llevan pantalones beige de montaña y camisas blancas de manga larga. Están sobre un terreno pedregoso bajo un cielo despejado. Pero la esperanza de Ronay y su familia se desvanece. No lo han encontrado.
A Cristina Saraoz le cuesta cada vez más levantarse por las mañanas, ayudar a su marido con la diálisis, llevar a su hija Perla al colegio. Los días se convierten en semanas y meses. Abandona su negocio; se limita a hacer lo imprescindible. “Perlita es mi fuerza“, dice.
En la primavera de 2021, un conocido le habla de Voces Mesoamericanas. Esta organización, que apoya a familias cuyos parientes han desaparecido en su camino a Estados Unidos, quizá pueda ayudarla. Poco después de contactarla, Saraoz toma un minibús hacia San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, donde la ONG tiene su oficina. Maricela Sandybell Reyes González, abogada, explica a Saraoz qué pasos pueden dar juntas. Juntas. Este es para ella un punto de inflexión: “Desde entonces, no me he sentido tan sola con todo“.
Las preguntas de los forenses
Ese mismo año, en abril, Saraoz sube al autobús por segunda vez, ahora junto a Ronay, Cristian y Perla. Son cuatro horas de descenso por el valle y poco menos de dos horas de subida por la sierra hasta llegar a San Cristóbal de las Casas. No es Reyes quien les espera, sino un equipo de antropólogos de la Ciudad de México. Están desde hace varios días en la ciudad entrevistando a las familias de los desaparecidos.
Una antropóloga forense pregunta a Saraoz sobre la ropa que llevaba Bladis, sus marcas de nacimiento, radiografías, piercings, fracturas óseas. Recoge los datos ante mortem (AM): todo lo que pueda ayudar a la identificación de cadáveres o esqueletos. Luego toma muestras de sangre y saliva de la madre y de los hijos para las pruebas de ADN.
La entrevistadora forma parte del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que colabora con Voces Mesoamericanas y tiene como objetivo reunir a las personas desaparecidas con sus familias. Fue fundado en 1984, poco después de la vuelta de la democracia a Argentina; de 1976 a 1983, bajo la dictadura militar, alrededor de 30,000 hombres y mujeres fueron secuestrados, torturados y asesinados en ese país. Pasaron a la historia como los “desaparecidos“. El EAAF se propuso recuperar e identificar a los muertos de las fosas clandestinas; desde su creación, sus forenses han identificado a víctimas de la violencia en más de 50 países, desde Angola hasta Zimbabue, desde Bosnia hasta Vietnam.
Uno de los miembros fundadores del EAAF es Mercedes Doretti, que ahora vive en Nueva York. En una entrevista por Zoom, esta mujer de 65 años habla sobre el Proyecto Frontera, que desde 2009 tiene la misión de crear estructuras en los países de origen de los migrantes, y el país de destino, Estados Unidos, mediante redes, intercambio de información, bases de datos compartidas que puedan utilizarse para identificar a quienes mueren en la frontera norte de México. Doretti afirma: “Desde un punto de vista puramente científico, el asunto es claro y sencillo. Pero el mayor reto es la coordinación“.
Hay que visualizarlo así: por un lado, están los cadáveres encontrados a lo largo de los más de 3,000 kilómetros de frontera de Estados Unidos con México que son examinados por diversas instituciones forenses. Son los cuerpos de personas que, probablemente, querían emigrar. En la mayoría de los casos, solo se hallan sus esqueletos, rara vez cuentan con algún documento de identidad. Por otro lado, están las familias. Algunas residen en Estados Unidos, otras en su país de origen. La mayoría vive en la pobreza, a miles de kilómetros de la frontera estadounidense, y algunos tienen dificultades para leer y escribir.
¿Cómo unir estas dos partes? Los datos post mortem (PM) de los servicios forenses estadounidenses con los datos ante mortem (AM) de las familias, en caso de que los parientes hayan sido contactados por ONG como Voces Mesoamericanas o el EAAF.
Falta un intercambio de datos entre Estados Unidos, México y los demás países de origen para obtener, concentrar y hacer llegar la información a los destinatarios adecuados, explica Doretti. Por eso, en 2010, un año después de su fundación, el Proyecto Frontera empezó a concentrar los datos. Se establecieron canales de contacto para las familias en varios lugares de México y Centroamérica, y se crearon bancos forenses con bases de datos estandarizadas, como el de Chiapas con Voces Mesoamericanas.
Desde 2010 hasta junio de 2023, han sido identificadas 296 de 2,123 personas migrantes reportadas como desaparecidas al Proyecto Frontera, y sus restos entregados a sus familiares. Es una fracción de los cuerpos no identificados. Las oficinas forenses de Estados Unidos ya han enterrado, o conservan en un refrigerador mortuorio, a más de mil. Doretti y su equipo asumen una tarea que, en realidad, es responsabilidad de los países de origen y de Estados Unidos: el trabajo forense. Permiten que las personas sean enterradas con dignidad y que sus familiares puedan despedirlas. Su trabajo se financia con donaciones y no con el dinero de los contribuyentes.
Posibles destinos
Cuando Cristina Saraoz se sienta a la mesa de su cocina en noviembre de 2023, piensa en voz alta qué podría haberle ocurrido a Bladis: quizá esté en la cárcel. Porque el guía le dio drogas, la policía lo atrapó con ellas, y ahora lleva mucho tiempo en prisión y no puede ponerse en contacto con ella porque no se lo permiten o porque el guía le ha quitado el celular. Tal vez lo tiene cautivo un cártel de la droga. O traficantes de personas en Estados Unidos que lo obligan a trabajar como esclavo.
No son suposiciones infundadas, hay noticias de casos así. Pero los años transcurridos y los informes de las ONG sobre los destinos mortales en la región fronteriza sugieren que Bladis ya no está vivo. Los miembros de las organizaciones humanitarias que lo han buscado y un médico forense consultado también creen que probablemente esté muerto. Sospechan que perdió a su grupo o fue abandonado. Tal vez sus restos ya fueron encontrados por un grupo de búsqueda o un agente de la patrulla fronteriza, pero no ha sido identificado. Saraoz no piensa así, al menos no en voz alta.
Si Bladis sufrió ese destino, su cuerpo, o lo que quedó de él, debió estar en algún momento en la mesa de autopsias de Bruce Anderson, el forense del condado de Pima, en Arizona, que abarca la zona donde se cree que desapareció. Un 15 de noviembre, este hombre alto de 68 años, está inclinado con su bata blanca sobre la brillante superficie de acero inoxidable de una mesa en la que clasifica los huesos del caso 23-3893. La sala no tiene ventanas, el aire es fresco, la luz es potente y huele a putrefacción. Ha sacado los huesos de una bolsa blanca para cadáveres, que también contiene una gran bola de pelo negro. Con dedos ágiles, mueve sobre la mesa los huesos pequeños y grandes hasta formar un esqueleto casi completo, incluido el cráneo.
“Los huesos todavía tienen un color amarillento y están grasientos, lo que indica que pasaron entre cuatro y diez semanas antes de que el cuerpo fuera encontrado“, dice, y enumera: “Faltan dos costillas y una pequeña parte del coxis; probablemente, los lobos esteparios o los buitres arrancaron partes del cuerpo y se las llevaron. El cráneo tiene los pómulos altos y planos, lo que indica un origen indígena“. Falta la cintura de los pantalones que se hallaron con el esqueleto; fue arrancada. “Vemos esto a menudo. Quizá la persona cosió dinero, lo escondió, y alguien se lo robó“. Todo esto, junto con su ubicación en la región fronteriza, sugiere que la persona era migrante.
Anderson examina el cráneo. Además de las huellas dactilares, que no se pueden tomar cuando se trata de restos óseos, los dientes de una persona son especialmente importantes para su identificación. Utiliza un aparato de rayos X portátil para irradiar los dientes. Las imágenes aparecen en un monitor, y Anderson las señala con el dedo: “Dos conductos radiculares están curvados. Si hubiera radiografías dentales, sería fácil identificar a la persona. Pero la gente pobre rara vez va al dentista“.
Descubre una muela del juicio en la dentadura, su corona es aún muy pequeña. Anderson mide su circunferencia y luego se dirige hacia una ilustración que cuelga en la pared, a su lado. Es la llamada tabla de crecimiento, que muestra el tamaño de los dientes en los diferentes grupos de edad. “Edad dental: entre 15 y 19 años“. Luego señala unas líneas en el cráneo, las placas de crecimiento; también las encuentra en las articulaciones de las rodillas. Aún son visibles, es decir, no están completamente cerradas y osificadas. Ahora, Anderson puede decir con más precisión: “Esta persona no tenía más de 15, máximo 16 años“. Por la pelvis, puede establecer que es el esqueleto de una mujer. Y no medía más de 1,46 metros. Con un suspiro, dice: “Hacía mucho tiempo que no tenía a alguien tan joven tumbado aquí“.
Así que el caso 23-3893 es una adolescente con el pelo hasta la cintura. Eso es todo lo que Anderson puede decir de ella. Para poder darle un nombre, habría que comparar los datos PM de Estados Unidos con los datos AM de los bancos forenses de personas desaparecidas del Proyecto Frontera. Si su familia envió sus datos, sería rápido hallar una posible coincidencia. La familia tendría certeza sobre el destino de su hija, hermana o prima desaparecida. Pero hay un problema.
Para identificar un cuerpo o un esqueleto, con el fin de garantizar que una familia no está enterrando a un extraño, es necesario un cotejo de ADN. En Estados Unidos, el coste del análisis de ADN de un indocumentado que cruza la frontera (UBC, por sus siglas en inglés: Undocumented Border Crosser), un inmigrante ilegal, es de 3,000 a 5,000 dólares, dice Anderson. El precio es alto porque los laboratorios privados tienen que realizar los análisis. La razón: el FBI puede acceder a los datos de los laboratorios estatales. El Estado no se hace cargo de los gastos, dice Anderson, y añade: “Nuestro condado es uno de los más liberales de Arizona, pero si se supiera que se está identificando a inmigrantes muertos con el dinero de los contribuyentes, arderían las calles. Aquí se les considera ciudadanos de segunda clase“.
Como las familias de las personas fallecidas no suelen poder reunir el dinero, las ONG y las fundaciones ayudan con donaciones. Pero estas han disminuido en los últimos años. Actualmente, hay entre 200 y 300 restos de presuntos UBC almacenados en cajas en la oficina del forense del condado de Pima. Desde 2019 se acumulan muestras de dientes y huesos de personas desconocidas, cuyas familias pueden haber proporcionado una muestra de ADN y están esperando a que sea cotejada.
Un rayo de esperanza
¿Podría Bladis ser una de las personas no identificadas cuyos restos están en la oficina del forense del condado de Pima? Bruce Anderson abre la puerta de su despacho. Una habitación pequeña, una estantería llena de libros en cada pared, un escritorio con una computadora en el centro y archivos apilados encima, abajo y al lado, en el suelo. Enciende el ordenador y abre una base de datos. ¿Qué dice Anderson sobre la hipótesis de la madre de Bladis de que su hijo haya sido detenido por la patrulla fronteriza con droga en el equipaje y condenado a una larga pena de prisión? No lo cree muy probable. El cónsul mexicano está regularmente en contacto con la patrulla fronteriza y se entera pronto de esos casos. Bladis también habría tenido la oportunidad de llamar a su familia desde la cárcel durante los años transcurridos. El nombre de Bladis, además, es inusual, y seguramente lo recordaría si el cónsul mexicano lo hubiera denunciado.
Anderson anota ahora los números de los casos de cadáveres masculinos desconocidos encontrados en Growler Valley, donde desapareció Bladis, desde el 2 de abril de 2020. El mapa en que se registran estos números, el llamado “mapa de la muerte“, es de acceso público; las organizaciones humanitarias y los agentes fronterizos pueden introducir también los lugares donde se han encontrado cuerpos.
Anderson quiere examinar más de cerca los casos. Promete proporcionar información pronto, pero ahora tiene que seguir trabajando. Quiere hervir los huesos de la niña para que pierdan el olor y puedan almacenarse en uno de los grandes remolques que hay frente a la oficina del forense, en lugar de en refrigeradores mortuorios.
Esa misma tarde llega la respuesta: negativa. Las pertenencias que Bladis fotografió para su madre en la cama del hotel antes de su desaparición no se encontraban en ninguna de las fotos de la base de datos post mortem.
El 16 de diciembre, otro grupo de búsqueda partió hacia Growler Valley. Esta vez a la parte norte, que pertenece a una base militar de las Fuerzas Aéreas estadounidenses. Es una zona que rara vez se explora porque hay que presentar una solicitud de permiso con varias semanas de antelación, lo que supone un gasto adicional para las organizaciones sin ánimo de lucro.
Cuando Saraoz se enteró, de repente volvió a tener esperanza, dice.
El 22 de diciembre recibió el mensaje: no habían encontrado a su hijo.