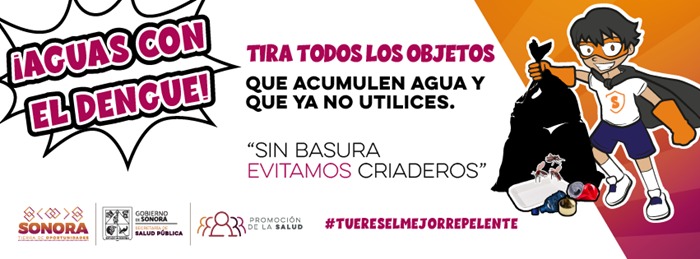Subir los impuestos provoca una factura política que a ninguna autoridad le gusta asumir, pero hay un momento en que no subir los impuestos impone un costo político aún más alto. México está llegando a ese punto.
Para lo que será su primer año fiscal, el gobierno de Claudia Sheinbaum presentó un presupuesto de 9.3 billones de pesos, casi 3 por ciento mayor al de 2024, pero en la práctica menor al aumento de la inflación. Es decir, tendrá casi los mismos recursos que su antecesor (un poco menos), pero con una carga de egresos que tiende a subir año con año, producto del pago de la deuda externa y, sobre todo, de la ampliación de la derrama social debido a nuevos programas y al envejecimiento de la población. Y no podemos ignorar que, en su último año, el gobierno de López Obrador debió asumir un notorio déficit en las finanzas públicas, un cartucho que solo puede utilizarse una sola vez.
En tales condiciones el gobierno está obligado a disminuir el gasto con ahorros adicionales o mejorar sus ingresos ampliando las contribuciones. Las otras vías son prohibitivas o inviables: aumentar la deuda, fabricar dinero o exportar petróleo.
El problema de que el gobierno decida apretarse el cinturón es que venimos de seis años de recortes y adelgazamiento. El presupuesto para 2025 debilita áreas importantes, algunas de las cuales constituyen objetivos centrales del segundo piso de la 4T. Cultura, ciencia e investigación y energías limpias son rubros que tendrán, en lo formal, menos recursos el próximo año, a pesar de que ya enfrentaban una sequía lamentable con López Obrador y se esperaba una reactivación importante. El deseo de ser recordada como la Presidenta de la educación difícilmente podrá cumplirse con el presupuesto asignado a este rubro, por debajo del crecimiento inflacionario respecto a 2024.
La falta de recursos impacta también severamente en la intención del gobierno de convertirse en un motor generador de crecimiento, sea por vía de la inversión productiva directa o mediante los imprescindibles apoyos para generar proyectos de inversión privada y relocalización: infraestructura de comunicaciones, seguridad, energía, agua y capacitación de mano de obra.
Por alguna razón Andrés Manuel López Obrador, a contrapelo de lo que usualmente hace todo gobierno progresista o que busca medidas de redistribución, decidió no solo no subir los impuestos sino convertirlo en motivo de orgullo. Una mayor recaudación le habría dado muchas ventajas, pero pudo evitarla porque la administración pública todavía tenía muchas holguras y guardaditos de los cuales echar mano. Adicionalmente mejoró el cobro de impuestos y eliminó exenciones abusivas. Lo cierto es que para financiarse López Obrador esencialmente consumió al propio gobierno a través de un adelgazamiento profundo. Pero se trató de un recurso de una sola vez. Hoy la administración pública está debilitada, enfrenta problemas para cubrir a proveedores y un desgaste en la operación por la caída en partidas para capacitación, mantenimiento e inversión en tecnología.
¿Qué hacer? Cabrían tres derroteros a seguir.
Continuar sin reforma fiscal
Tampoco se trata de ser catastrofista. Está en marcha un lento pero constante proceso de mejoría de los más necesitados en el país y eso habrá de continuar. Pero un cambio sustantivo va más allá de la derrama de recursos a los pobres. El gobierno puede pasarse el sexenio sin aumentar los impuestos, pero habría un alto costo de oportunidad perdida. Aun con finanzas apremiadas, un enfoque “científico”, para decirlo de alguna manera, puede hacer mucho para propiciar una administración pública más eficiente. Está en marcha un profundo rediseño y modernización para hacer más con menos. Y en las áreas más entrañables para la Presidenta como cultura, ciencia, educación y energías limpias se buscará que la calidad en planeación y gestión compensen la ausencia de recursos. Pero a la larga los números son implacables y hay un límite a lo que puede hacerse con una cobija inferior al tamaño de la superficie a cubrir. Sheinbaum puede terminar su periodo como una administradora responsable, pero necesitará más recursos de los que ahora tiene para estar en condiciones de habilitar el segundo piso en el que ha pensado.
Minirreforma disfrazada
Se trata de un escenario probable para los siguientes dos años: utilizar al máximo las atribuciones que ofrece la modificación de las misceláneas fiscales de cada año, con el propósito de ampliar la base de contribuyentes, eliminar exenciones, extender bases gravables, etcétera. Hay todavía algún terreno para mejorar; en México la recaudación fiscal asciende apenas al 14 por ciento del PIB, inferior a países equivalentes de Latinoamérica y a menos de la mitad del promedio en la OCDE (34 por ciento del PIB). No resolvería la estrechez, pero ayudaría a tapar algunos de los huecos más apremiantes.
Reforma fiscal
Económicamente se necesita para sanear lo que a la larga resultará insostenible. Y si no se hace ahora que el gobierno goza de un apoyo masivo, tiene el control del Congreso y una oposición debilitada, difícilmente se realizará en otro momento. Incluso en los círculos empresariales más responsables se asume la necesidad de ella. Cada 1 por ciento de punto PIB que aumente la recaudación equivale a 320 mil millones de pesos al año, cinco veces lo presupuestado para salud pública o veinte veces lo dirigido a cultura. Una reforma fiscal que incorpore 3 o 4 puntos de PIB en la recaudación, algo que nos dejaría todavía muy por debajo de lo que registra Brasil, Argentina, Perú o Colombia, proporcionaría al gobierno mexicano las herramientas para hacer una verdadera diferencia.
Por lo demás, realizar una reforma fiscal sana y profunda sería un desafío político y democrático en el mejor de los sentidos, porque obligaría a establecer un pacto social de fondo. Una reforma, esa sí, producto de una nueva forma de hacer política. Algo a desarrollar para el segundo o tercer año del sexenio. No se trata simplemente de aumentar el impuesto a los de arriba (aunque también eso), sino de una revisión completa del tema de la informalidad, la revisión del IVA y su impacto por sectores, el análisis de exenciones y subsidios, el derecho del gobierno para cobrar por servicios y el derecho de la sociedad para exigir resultados.
En suma, darle al Estado los instrumentos para realmente complementar y equilibrar las distorsiones del mercado. Eso sería la verdadera cuarta transformación. Una tarea que puede constituir el auténtico legado de Claudia Sheinbaum: habilitar las posibilidades del Estado para convertirse en factor de prosperidad y equilibrio social y que deje de ser, mayormente, apagafuegos del desafío del momento.