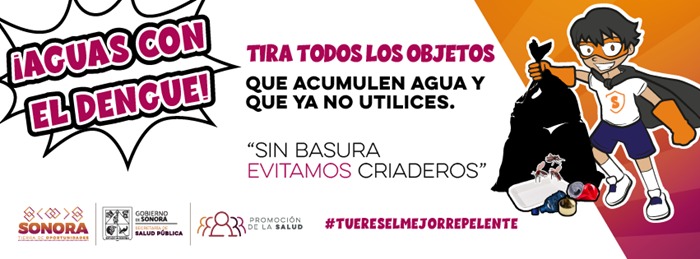Kimberly Cheatle compareció este lunes en el Capitolio en una audiencia en la que miembros de ambos partidos exigieron su renuncia
Iker Seisdedos
Kimberly Cheatle, jefa del Servicio Secreto estadounidense, dimitió finalmente este martes, 10 días después del atentado contra Donald Trump, que ella misma definió como “el mayor fallo operativo de la agencia en décadas”. La renuncia llegó 24 horas después de su comparecencia en el Capitolio, durante la que tuvo que escuchar repetidos llamamientos de legisladores de ambos partidos para que dimitiera.
“La misión solemne del Servicio Secreto es proteger a los líderes de nuestra nación. Y el 13 de julio fallamos”, explicó Cheatle ante la comisión del Congreso que la interrogó el lunes. También asumió “toda la responsabilidad” en lo que pasó ese día, pero se negó a renunciar, porque, aseguró, se siente “orgullosa más allá de las palabras” de cómo reaccionaron los suyos después de los disparos. Cheatle, que lleva tres décadas en el cuerpo y trabajó protegiendo a Joe Biden cuando era vicepresidente, y, antes, a Dick Cheney, ostentaba un cargo político y tenía autoridad sobre 8.000 agentes.
La noticia se la dio ella misma a sus empleados en un correo electrónico enviado este martes y obtenido por los medios estadounidenses. En él, abunda en la idea de que durante el mitin de Butler (Pensilvania) ―en el que el expresidente se salvó por los pelos de un intento de asesinato― el Servicio Secreto “no cumplió con su misión”. Por eso, continúa el mensaje, asume las consecuencias: “A la luz de los recientes acontecimientos”, escribe, “he tomado con gran dolor de mi corazón la difícil decisión de dejar de ser vuestra directora”. Aquel día, uno de los asistentes al acto electoral, un bombero voluntario llamado Cory Comperatore, murió por un disparo del atacante, Thomas Crooks, un joven de 20 años cuyas motivaciones siguen sin estar del todo claras, mientras que otros dos resultaron heridos: David Dutch y James Copenhaver. La vida de ambos está fuera de peligro.
“No quiero que el ruido sobre mi posible renuncia suponga una distracción para el gran trabajo que todos y cada uno de ustedes llevan a cabo para cumplir con nuestra crucial misión”, añade Cheatle en su correo electrónico. Al poco de conocerse la noticia, Biden, que este martes tenía previsto regresar a la Casa Blanca después de varios días recluido en Rehoboth Beach mientras se recuperaba del covid que contrajo la semana pasada, agradeció a Cheatle los servicios prestados: “Como líder, se necesita honor, coraje y una integridad increíble para asumir la plena responsabilidad de una organización encargada de uno de los trabajos más desafiantes en el servicio público”. Biden añadió que pronto nombraría un sucesor.

Durante la audiencia del lunes, un verdadero escarnio público de varias horas durante las que no hubo tregua, Cheatle dijo que creía que era “la mejor persona en Estados Unidos ahora mismo para desempeñar el cargo”. En una exhibición bipartidista rara en estos tiempos, los líderes de ambas bancadas se aliaron para convencerla de lo contrario. Al final de la sesión en el Capitolio, Jamie Raskin, congresista demócrata de Maryland, y James Comer, republicano de Kentucky, los dos representantes de mayor rango de la comisión, firmaron una carta conjunta en la que exigían a Cheatle que asumiera su responsabilidad haciéndose a un lado.
“La viva imagen de la incompetencia”
Antes de la redacción de esa misiva, fueron varios los llamamientos a que renunciara. El congresista californiano Ro Khana, por ejemplo, le preguntó si consideraba que el fallo de su Servicio Secreto se podía comparar con el que posibilitó el intento de asesinato del presidente Ronald Reagan en 1981, en Washington. Sin dudarlo, ella dijo que sí. A lo que Khana repuso: “¿Sabe lo que hizo la persona que estaba entonces en su cargo? Se lo diré yo: dimitió”.
Uno de los más duros fue el republicano de Ohio Mike Turner. “Como Donald Trump está vivo, y gracias a Dios lo está, usted es la viva imagen de la incompetencia”, le dijo Turner a Cheatle, que exigió al presidente Biden que la despidiera si esta no se avenía a dimitir. “Si Donald Trump hubiera sido asesinado, ahora sería culpable”. Otra republicana, Nancy Mace, le espetó: “Es usted una mentirosa de mierda”. Mientras Lauren Boebert, representante de Colorado, miembro del ala ultra de la formación conservadora, le arrancó la confesión de que Cheatle llamó a Trump tras el atentado, y se disculpó con él.
La actitud de Cheatle, que dejó numerosas preguntas sin responder, hizo que los congresistas perdieran en repetidas ocasiones los nervios. A menudo, la directora del Servicio Secreto se escudó en que hay una investigación abierta para averiguar qué falló aquel día, y, sobre todo, cómo pudo ser posible que el almacén industrial a cuya azotea se subió Crooks no estuviera vigilado. Situada a solo 130 metros del lugar desde el que Trump se dirigió a miles de sus seguidores en un acto al aire libre en una zona rural, desde esa atalaya pudo el atacante apuntar cómodamente al expresidente con su rifle estilo AR-15.
Antes de que comenzara el mitin, el comportamiento sospechoso de Crooks alertó a los agentes locales. Lo vieron caminando por los alrededores: llevaba una gran mochila al hombro y miraba a través de la lente de un telémetro hacia los tejados que rodeaban el lugar designado para colocar el escenario. Los agentes le tomaron una foto, y dieron aviso a través de la radio. El Servicio Secreto recibió la información, y después el tipo se esfumó sin dejar rastro. Cuando después empezaron los disparos que rozaron a Trump en la oreja derecha, un francotirador mató a Crooks inmediatamente. No llevaba ningún carné consigo, así que la identificación, reveló Cheatle el lunes, fue posible siguiendo el rastro del arma.
La decisión de permitir que continuaran los planes de celebrar el mitin en un lugar tan expuesto y con un sospechoso localizado y después perdido entre la muchedumbre es uno de los puntos ciegos de aquel sábado.
El atentado contra Trump es el episodio más grave en la historia del Servicio Secreto tras el intento de asesinato de Ronald Reagan, en 1981, a la salida de un hotel en Washington. Era un 31 de marzo, Don Hinckley, Jr., que buscaba impresionar a la actriz Jodie Foster, disparó a Reagan a bocajarro con un revólver del calibre 22 cargado con balas “expansivas”. La rápida actuación de los servicios secretos, que lo evacuaron al hospital George Washington, salvó la vida al entonces presidente, que solo llevaba unos meses en el cargo. Sobrevivir a aquel atentado le sirvió también para acrecentar enormemente su popularidad y, según sus biógrafos, para garantizarse un segundo mandato.