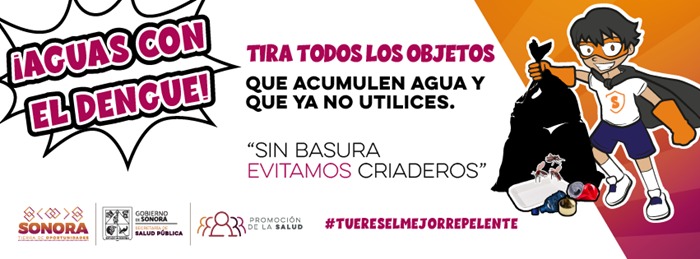Todas las heridas están al descubierto. Siguen los edificios en los huesos. Los grandes hoteles convertidos en carcasas. Nada separa al hombre que mira el mar desde su departamento: ni paredes ni cristales. Los escombros vigilan, reunidos en las veredas, el tránsito de los coches y los militares. Pero ya está limpia la arena de la playa y todas las franquicias gritan con carteles: “¡Ya abrimos!”. Ha vuelto el pozole para el jueves y el transporte público, se hacen mítines en el Zócalo y se amarran en la bahía de nuevo algunos yates. Han pasado seis meses desde que Otis, un huracán de categoría cinco, devastó a la joya turística del Pacífico, y ya todos responden: “Ahí vamos, lento, pe…
ro vamos”. En el camino quedaron los 52 muertos y la búsqueda de los 32 desaparecidos, la falta de agua y la destrucción de las escuelas, los picos de dengue y las enfermedades respiratorias por recoger lodo con las manos, los saqueos, también las despensas, los refris nuevos que regaló el Gobierno, el Open Tenis, el Tianguis Turístico y la Convención Bancaria, el fin de la emergencia. Han pasado 180 días y las heridas todavía suenan: Acapulco es ahora una ciudad en construcción.
Ya no habrá más Otis. La Organización Meteorológica Mundial retiró su nombre de la lista para próximos huracanes, lo sustituyó por Otilia. El apodo se queda ya pegado para siempre a la costa de Guerrero. Otis entró en Acapulco a las 00.25 horas del 25 de octubre de 2023. Hacía solo 12 horas que era una tormenta, seis desde que era un huracán de categoría cinco en la escala Saffir-Simpson, la máxima, lo que significa que sus vientos superaban los 250 kilómetros por hora. Era martes en la noche antes de un puente. No estaban llenos los hoteles, la mayoría de las personas dormitaban en sus casas, los marineros cuidaban de los barcos. Las imágenes tras el impacto del huracán en esta ciudad de casi un millón de habitantes hablaban de desastre. Durante los primeros días se repetía la pregunta: ¿era posible recuperar Acapulco?
Minerva Vázquez ordena las tapas de los guisados a un costado del bulevar de las Naciones, en Punta Diamante. Regresó a vender comida hace apenas unas semanas, le ha costado recuperar el dinero para volver a montar su puesto de lona y platos y sillas de colores. “Volvimos a nacer, es como si hubiera sido un sueño, una pesadilla más que nada”, dice la cocinera, de 46 años. Su casa de adobe compacto y lámina se deshizo con el huracán, solo les quedó la ropa que llevaban puesta. Recibió de apoyo del Gobierno 35.000 pesos, unos 2.000 dólares, y un paquete de electrodomésticos: un refrigerador, una estufa, una licuadora, un juego de sartenes y cacerolas. Esa es la ayuda general que se dio a 250.000 familias, según la Administración de Andrés Manuel López Obrador. Todas las personas a las que este periódico preguntó en Acapulco la habían recibido en su casa.
En los primeros días que siguieron al desastre, la respuesta del Gobierno fue lenta, torpe, desorganizada. Tardaron más de 72 horas en repartir las primeras ayudas. La ciudad fue presa de los saqueos mientras escaseaba la comida y no había agua ni luz ni red telefónica ni internet ni gasolina. En un Acapulco lleno de errantes y desesperación, el huracán amenazaba con ser el gran reto del último año de López Obrador en el poder. El Ejecutivo enfiló entonces una estrategia de recuperación que incluía más de 61.000 millones de pesos (unos 3.600 millones de dólares) entre ayudas, becas, préstamos y exenciones de impuestos. Seis meses después, son muchos los que ya olvidaron cómo empezó todo. “El presidente se portó como un padre”, dice Vázquez.
El mensaje se repite en distintos puntos. Antonio Valedes lleva 22 de sus 63 años rentando camastros y sombrillas en la playa El Morro de Acapulco. El huracán dejó su negocio “devastado”, pero los 45.000 pesos (unos 2.600 dólares) que recibió del Gobierno le sirvieron para comprar de nuevo los toldos y las sillas, reponer las láminas y las maderas de la estructura. “Más que perfecto”, dice contento mientras espera a primera hora la llegada de turistas. Sin embargo, ese apoyo, que subió hasta los 60.000 para otros establecimientos según los daños, se ha quedado corto para negocios más grandes. Rosa y Rocío regentan un tradicional restaurante de marisco cerca de la Marina. Otis se lo llevó todo, incluyendo la gran palapa que lo cubría. “Cuesta más de 350.000 pesos, con el apoyo no nos da para nada y los préstamos que iba a dar el Gobierno se quedaron en el limbo”, protestan las propietarias.
Esa misma queja la mantiene Elena Santiago, la administradora del mítico hotel Flamingos. El que fue el escondite de la pandilla de Hollywood, que encabezaba el actor Johny Weissmuller, en lo alto de los acantilados de Acapulco, se convirtió en zona de desastre. “Cuando llegué y lo vi, me senté y me eché a llorar”. Se cayeron los muros fucsias, las cabañas, los techos y los árboles. “El Gobierno me dio 8.000 pesos para limpieza y 60.000 de apoyo, ¿qué hago con eso para semejante hotel?”, dice la gerente, sentada ahora en una mesa rosa con espectaculares vistas al mar. Lo consiguieron, apunta, gracias a sus trabajadores, a su familia y a la comunidad. “Llegaron brigadas con motosierras para cortar los árboles caídos. Empezamos a rehabilitar primero el restaurante para vender pozole, que es nuestro fuerte, y de ahí lo que se iba ganando se iba reinvirtiendo también”. Del aljibe de la piscina sacaron el agua los primeros meses. “Miro hacia atrás y no sé cómo hemos llegado hasta aquí, pero sí te digo que gracias al Gobierno no”. El hotel, después de una inversión de unos 800.000 pesos tras el huracán, está al 75%. La casa que ocupó el Tarzán de Acapulco sigue vacía.
El huracán dañó el 80% de los hoteles de la ciudad costera, que es el motor del Estado. La máquina que hace rodar a la segunda entidad más pobre de México —donde el 25% de la población está en la extrema pobreza— se alimenta del turismo. “El panorama es complicado”, dice José Luis Smither, presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco (AHETA), “hay hoteles que fueron muy dañados, que no estaban cubiertos con su seguro, y que han estado trabajando con sus propios recursos, ahorita Acapulco está en una franja de lucha para reponerse de este fenómeno”. De los 43 hoteles de la asociación están operando 28, 3.000 de las 10.000 habitaciones. Smither, que defiende la “generosidad del Gobierno federal”, augura: “Para octubre esperamos tener todos al 100%. Acapulco se quiere levantar, pero aún le queda mucho”.
La destrucción no afectó a todos por igual. El escenario de Punta Diamante parece el mismo que hace seis meses: las altas torres de condominios peladas, los desperdicios esperando en las entradas. “Hace apenas un mes que terminaron de limpiar la calzada”, dice Sandra mientras prepara una gordita para algunos trabajadores de la construcción. Muchos han venido desde Ciudad de México, para acelerar el trabajo, porque en Acapulco faltaban los materiales, la mano de obra. Uno de ellos es Víctor Izquierdo, quien trabaja reconstruyendo el Princess. Uno de los hoteles más representativos de Acapulco no ha podido albergar en estos días a la Convención Bancaria, porque pese a estar durante tres meses 600 albañiles en jornadas maratonianas solo han rehabilitado por completo una de sus torres. “Esto estaba como una zona de guerra”, apunta Izquierdo, que ha trabajado en construcción 30 años, “nunca había visto nada así”.
Rosa Marta Torres entorna algo desconfiada la puerta, también fue así hace seis meses. Entonces, esta mujer ya jubilada se disculpaba —frente a un suelo limpísimo, recién trapeado— del estado en que había dejado Otis su casa. Cuidaba de sus dos nietos y no habían salido de la vivienda en tres días, desde que llegó el huracán. Quería avisar a su hija, que trabaja de enfermera en Ciudad Juárez, de que estaban bien. Lo logró y a los meses, unos días antes de Navidad, en un viaje de 36 horas en autobús, fue a llevarle a los niños. “Fue por la escuela, no había clases aquí para cuando yo los lleve”, apunta. El huracán dañó más de 1.200 escuelas, lo que dejó sin clase a casi 300.000 menores. En enero solo el 50% de los planteles educativos habían abierto. La secretaria de Educación federal, Leticia Ramírez, anunció el 15 de febrero que el 95% ya estaban listas. Sin embargo, las familias refieres los horarios reducidos, las instalaciones todavía dañadas. La organización Save The Children acaba de alertar que, meses después del huracán, se siguen sin garantizar la educación para los niños en Guerrero.
También la cultura quedó en un paréntesis. El huracán dañó cinco de los siete centros culturales de la ciudad, que apenas abren a trompicones. También acaban de abrir, hace una semana, las dos zonas arqueológicas del Estado. Mientras, Acapulco sigue sin cines, se acabaron la mayoría de las librerías. No hay tampoco teatro, aunque sí se han organizado cuatro conciertos en estos meses, relata el periodista cultural Miguel Benítez, que lleva el portal Página Zero. “Es una desolación cultural lo que existe ahora en Acapulco y Acapulco era donde rebotaba todo el Estado. La sensación es de desánimo total porque no hay apoyo para el sector cultural”, señala Benítez, que lanza al aire: “¿Qué ha hecho el Gobierno del Estado en estos seis meses por los artistas, los creadores, los escritores? Literalmente nada”.
El impacto del huracán dejó una profunda crisis sanitaria. Lo más urgente fueron las lesiones y heridas que dejó el huracán. Después llegaron las consecuencias de la falta de agua potable y refrigeración: diarreras, dermatitis, infecciones en la piel. A los dos meses siguien las infecciones urinarias y vaginales. También uno de los grandes peligros: el dengue. Los mosquitos aedes aegypti encontraron en las enormes cantidades de agua acumulada el terreno perfecto para proliferar. Sus picaduras dispararon los casos de dengue en Acapulco, las hospitalizaciones de niños. “Simultáneamente a la ocupación hospitalaria por el descontrol de enfermedades crónicas, como la diabetes, porque había varios medicamentos que por la urgencia al principio no estaban”, explica Giorgio Franyutti, director de la ONG Medical Impact, que ha atendido a 3.000 personas de Acapulco y Coyuca de Benítez en estos seis meses. “Después vimos las enfermedades respitarorias causadas por la quema de basura, por el polvo, por el lodo que sacaron en comunidades con sus propias manos. Cuando llegó el calor fue la deshidratación y la desparasitación”, añade Karina Hernández, coordinadora de atención de desastres naturales de la ONG.
La organización médica se encontró con un problema añadido: la seguridad. “El impacto del crimen organizado se ha disparado dramáticamente. Ahora solo tres ONG seguíamos en el terreno, pero nosotros vamos a tener que pausar las brigadas hasta después de las elecciones, porque la respuesta estatal al crimen organizado es baja, no hay consecuencias y eso nos pone en una situación de peligro y vulnerabilidad”, resume Franyutti. Acapulco está blindada. Los camiones militares se suceden sin parar por las avenidas. Desde el huracán se han quedado 10.000 integrantes de la Guardia Nacional de forma fija y se han formado 38 cuarteles nuevos. Sin embargo, las balas silban de nuevo. Los ejecutados se acumulan. Las palizas a conductores de transporte, los asesinatos de taxistas. Acapulco es, todavía, un botín.